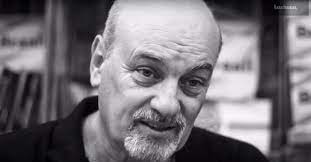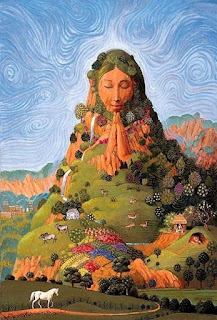Hace falta una reflexión sobre el trabajo, los derechos humanos, el planeta. Mejorar los métodos de aproximación a la realidad. Hay una sociología necesaria. Un lugar de encuentro acerca de métodos de investigación, herramientas conceptuales y resultados de estudios, desde una mirada interdisciplinar. Una ventana para reflexionar realidades no problematizadas. Un espacio de apoyo profesional en métodos, diseño de proyectos de investigación e intervención y asesoría en tratamiento de información.
martes, 30 de mayo de 2023
EMPRENDIMIENTO SOCIAL: NEOLIBERALISMO Y PODER
Sáez define un nuevo proceso en el que las personas emprendedoras están siendo presentadas con atributos ligados a la ciudadanía y la sociedad civil, en el marco de una lógica neoliberal que abarca desde el consumo a las formas de organización de la fuerza de trabajo, pasando por la intervención del estado (y su adelgazamiento).
Nos parece muy válida la utilización del concepto de tecnologías del yo, entendiendo estas tecnologías como compuestas por diferentes dispositivos (las regulaciones jurídicas, los discursos expertos, la economía, entre otros) mediante los cuales se domestican los cuerpos, las poblaciones y sus modos de acción (Foucault, 1978).
Se estimulan las capacidades individuales como parte de una dominación sociopolítica que disciplina desde la psique, incidiendo sobre las emociones, con estímulos positivos con el objetivo de maximizar el rendimiento del sujeto (Han, 2014). Incluso la misma creatividad es definida desde los intereses de la institución promotora del emprendimiento, que vigila de manera panóptica lo que sucede en el centro de innovación.
Nos parece recurrente la referencia de Sáez al creciente papel de promotores del emprendimiento social como consultoras y financiadores que estarían actuando como dispositivos de poder que normativizan y promocionan el emprendimiento social a través de la lógica de los negocios. Sin embargo, cabe señalar que ciertas lógicas neoliberales van más allá del emprendimiento social asignando a consultoras multinacionales el papel de árbitros en problemas de primer nivel. Ejemplo de ello es la reciente decisión del gobierno de España, que ha designado a la consultora Deloitte para diseñar la agencia que se encargará de regular la inteligencia artificial en el país.
BIBLIOGRAFÍA
Foucault, Michel (1978) Seguridad, territorio y población. Curso del Collège de France (1977-1978). Fondo de Cultura Económica.
Han, Byung-Chul (2014) Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Herder.
Sáez, Óscar (2022) Dispositivos gubernamentales y procesos de mercantilización del bien común en una incubadora de emprendedores sociales. Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales, 22(2), a2211.
sábado, 1 de abril de 2023
ECONOMÍA MORAL DE LA MULTITUD EN THOMPSON
Destaca, en primer lugar, la concepción de la clase social como una experiencia y un proceso histórico en lugar de una categoría estática.
En segundo lugar, sobresale la contraposición entre economía moral vs economía de mercado. Lo legítimo no concuerda siempre con lo legal: no es lo mismo código legal que código popular. Ello es lo que provoca el conflicto entre las clases hegemónicas y las clases subalternas. Por eso, Thomson habla de las prácticas de acción directa asociadas con ese conflicto: la insubordinación y la rebelión de la multitud.
En tercer lugar, la economía moral de las multitudes tiene también un sentido histórico de lo cultural, de las costumbres, las creencias, las emociones y el sentido común de las clases más oprimidas. La evocación a los de abajo, por oposición a los de arriba tiene su origen en la definición de la economía moral de la multitud (op. cit., 1979).
BIBLIOGRAFÍA
Thompson, E. P. (1979). La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo vxiii. En Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial (pp. 62-134). Barcelona: Editorial Crítica
Thompson, E. P. (1995). La economía moral revisada. En Costumbres en Común (pp. 294-394). Barcelona: Editorial Crítica.
viernes, 17 de febrero de 2023
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL II: LO LOCAL Y LO TRANSLOCAL
De Angelis plantea que se está entretejiendo un ADN social que pone en cuestión el papel avasallador de los partidos para determinar cuál es la alternativa y el cómo llegar a ella. ADN expresado en la cada vez mayor emergencia de comunidades de producción social y de ayuda mutua que adelantan estrategias alternativas para la creación de bienes comunes y apostar por la reproducción de la vida de manera autogestionaria y autónoma. Las metas y aspiraciones de estas comunidades son diversas: cristalizan en batallas por la reducción del tiempo de trabajo, el aumento de los salarios, el acceso a la tierra, el transporte, la salud, el cuidado, la educación, el disfrute del tiempo libre y del espacio público, la igualdad de género y orientación sexual, entre otros. Lo común va más allá de los recursos materiales y objetivos (Linsalata, 2015). Es el entramado de relaciones sociales de cooperación y colaboración recíproca que se cultivan cotidianamente al interior de una comunidad organizada. Por ello es un proceso en construcción y deconstrucción permanente, de encuentros y desencuentros, no libre de contradicciones.
Es de destacar que De Angelis advierte sobre la necesidad de no romantizar las comunidades. Volver a lo local es retornar a aquello que extrañamos pero también a aquello que nos aleja: a relaciones patriarcales, a formas particulares de opresión y explotación, a culturas cerradas frente al otro -el forastero- quien es visto como sospechoso por su no pertenencia a la comunidad, a vínculos claustrofóbicos y a veces autoritarios, sustentados en el núcleo familiar tradicional. Por ello, en la práctica “volver” a lo local no es posible ni deseable. Porque, por un lado puede ayudar a la cohesión, pero también facilita la fragmentación.
Sólo a través de la conexión con el exterior mediante formas no competitivas, se podrá entretejer una serie de nodos sociales de comunicación que nos permitan relacionarnos en red, para desencadenar un proceso de perturbación lenta del modo de producción capitalista y con ello de transformación social, que dé cuenta de las diversas formas de organización y reproducción de la vida; que atiendan a una multiplicidad de alternativas posibles sobre la base de la construcción de lo común. Por ello, la translocalidad nos permite mucho más que “volver a” la localidad: nos permite inventar caminos que articulen lo mejor de ésta, aquellos aspectos que no queremos perdernos, junto con lo mejor de la translocalidad, la apuesta por el mundo que queremos vivir: “Buscamos patrones de intercambios humanos translocales que nos enriquezcan a todos”, como selaña el autor.
La tecnología actual posibilita la creación de lugares translocales en los que las comunidades puedan establecer redes para aprender del otro, para enriquecerse con el otro, para solidarizarse con el otro; por ello, las comunidades pueden estar en todas partes y superponerse. De Angelis señala que actualmente, seamos o no conscientes de ello, cada individuo es un nodo de una serie de redes competitivas o comunitarias, un lugar de relaciones sociales despiadadas o de relaciones que se apoyan mutuamente y son libres. El espacio de una nueva política hoy es precisamente la articulación de esta superposición, que es una responsabilidad tanto individual como colectiva. Sin embargo, esto también nos protege de la idea ingenua de que las comunidades florecen sin la práctica del aprendizaje continuo, del arte del compromiso social con el otro, de asumir la responsabilidad individual de la acción directa en cualquier ámbito de la vida. No sólo es una apuesta por la comunidad como fin en sí mismo, sino también por el cuidado del otro, por rescatar lo afectivo.
La transformación social se presentará lentamente, porque será el resultado de una apuesta cotidiana por la vida, tanto en el campo individual como colectivo; apuesta cuyos nodos configurarán redes para compartir experiencias y tejer interconexiones de solidaridad; el Estado deberá ser una “comunidad de comunidades”, no una institución que domine nuestras vidas. Para ser una comunidad de comunidades tiene que ser resultado de la articulación horizontal de las comunidades.
Es necesario repensar cómo la propuesta de Marx ha sido objetivada y puesta en acción en el campo político de una manera simplista, desencadenando, según De Angelis y pensadores latinoamericanos como Frantz Fanon, Aníbal Quijano, Silvia Rivera, Francesca Gargallo y Rodolfo Kusch y Raúl Zibechi, entre otros) en tres falacias que siguen orientando, en especial la del modelo, el quehacer político.
BIBLIOGRAFÍA
Linsalata, Lucía (2015). Tres ideas generales para pensar lo común. Apuntes en torno a la visita de Silvia Federici. Bajo el Volcán, año 15, número 22, marzo-agosto.
viernes, 3 de febrero de 2023
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL: TRES FALACIAS DE LA IZQUIERDA
La primera es la falacia de la política: se refiere a la idea de que es posible llevar a cabo una transformación radical de los modos y relaciones sociales de producción a través de un momento épico, revolucionario o, incluso, a través de una recomposición política que lleve a una victoria electoral de toma del poder, la cual desencadenará en la transformación de la sociedad.
La segunda es la falacia del modelo, en alusión a la idea que para transformar el actual sistema capitalista, necesitaríamos generar otro sistema igualmente desarrollado, eficiente y orientado a reemplazar el sistema anterior. Se sustenta en un supuesto modelo, en un deber ser revolucionario, que orienta las luchas.
Esto lleva a invisibilizar el entramado de acciones colectivas, de relaciones sociales basadas en estrategias en torno a lo común, a los ámbitos comunitarios, orientadas a la reproducción de la vida y no del capital. Es decir, se pierde de vista el aquí y el ahora, la multiplicidad de formas autogestionarias, que lentamente empujan procesos de transformación social, como un proceso de perturbación lenta del modo de producción capitalista.
La tercera es la falacia del sujeto, que se sustenta en la idea de que podemos construir un gran sujeto revolucionario que haga frente al capital, capaz de tomar el poder y de allí construir una sociedad socialista.
Estas tres falacias han permeado el pensamiento de las diferentes corrientes de izquierda e, incluso, según Linsalata, perviven. Especialmente la falacia del modelo impregnan incluso movimientos autogestionarios como el de los zapatistas en el sur de México.
Entrevistando a Lucía Linsalata, el profesor Arkadio (2023) señala que la izquierda ha interpretado de manera simplista a Karl Marx, olvidando las advertencias realizadas en los Grundrisse. En ellos, Marx tiene la oportunidad de reflexionar consigo mismo: “… en tanto la sociedad constituye las condiciones materiales de producción y sus relaciones correspondientes, si no hemos encontrado ocultas en ella -en la sociedad- las bases para una sociedad sin clases, entonces todos los intentos para hacerla explotar serán quijotescos”.
En la próxima entrada seguiremos reflexionado sobre la construcción de un nuevo discurso político, esfuerzo que algunos teóricos latinoamericanos también vienen desarrollando de la mano de las comunidades, aprendiendo de ellas, de su hacer cotidiano por apostarle a la reproducción de la vida.
BIBLIOGRAFÍA
Profesor Arkadio. 2023. Podcast La linterna de Diógenes. LDD16x18 - Repensar la Transformación social I. La falacia del modelo, del sujeto y de la política. https://www.ivoox.com/ldd16x18-repensar-transformacion-social-i-la-audios-mp3_rf_100773743_1.html.
Profesor Arkadio. 2023. Podcast La linterna de Diógenes. LDD16x19 - LDD16x19 - Repensar la Transformación social II - La cuestión de las escalas y los entramados comunitario-populares. https://www.ivoox.com/ldd16x19-repensar-transformacion-social-ii-audios-mp3_rf_100926283_1.html
viernes, 20 de enero de 2023
BIENES COMUNES Y COMUNIDAD EN MASSIMO DE ANGELIS
Distante de un cambio radical, parte de dos conceptos: los bienes comunes y lacomunidad. Lo Commons sugiere alternativas no mercantilizadas, de apropiación colectiva, orientadas a satisfacer las necesidades sociales. El espacio de bienes comunes como el agua, la tierra, la energía, la salud, los espacios de encuentros comunitarios, lo afectivo, entre otras, supone el acceso directo a la riqueza social, acceso que no está mediado por relaciones competitivas ni por el mercado. Dichos bienes deben ser rescatados de los ámbitos del Estado o del mercado, creados y mantenidos por las comunidades, es decir por redes sociales, redes de ayuda mutua, solidaridad y prácticas de intercambio humano que no se reducen a la forma de mercado. Históricamente, el Estado ha arrebatado o asaltado la propiedad y gestión de bienes comunes a las comunidades; la perspectiva, según De Angelis, es recatar ese tejido de bienes comunes, tanto de manera local como translocal. Porque todo individuo o red de individuos es portador de alternativas. La idea es no pensar en un momento único y revolucionario, es pensar en una serie de nodos expresión de una pluralidad de “alternativas” a los procesos sociales. Para que, de esta manera, cada individuo se apropie del poder de decidir y tomar el control de su vida. Por ejemplo, la alternativa a trabajar ocho horas diarias son seis horas; la alternativa a la indignidad es la dignidad; la alternativa a la pobreza es elacceso a la medios de existencia; la alternativa a construir una presa y desarraigar comunidades enteras es permitir que éstas permanezcan en sus espacios ancestrales; la alternativa a envejecer en soledad es construir espacios comunitarios de encuentro y cuidado. En el marco de la construcción de un nuevo discurso político, emerge lo común como práctica social, como estrategia colectiva, para ampliar nuestros recursos sociales, afectivos, económicos y políticos. Es importante tomar conciencia de ello y hacer de la estrategia de lo común la garantía de la reproducción de la vida, no del capital. Lo común es creado y mantenido por las comunidades.
Aquí la segunda categoría de análisis, lo comunitario. Las comunidades emergen como espacios de relaciones horizontales, participativas, de inclusión, para decidir los fines y los medios del buen vivir, que garanticen la reproducción de la vida y no la producción y reproducción del capital. Por ello no deben ser separadas de la democracia directa, la cual tiene múltiples formas y expresiones en ese proceso de rescate, construcción y gestión de lo común. La idea no es rescatar espacios de lo común, como la gestión del agua y crear cooperativas que terminen siendo gestionadas y orientadas para reproducir el capital. La comunidad debe ser actor activo, con su hacer y participación en la gestión de este recurso comunitario. ¿Este nuevo discurso político supone la retirada del compromiso con el Estado? No, si bien hay que rescatar espacios comunitarios y bienes comunes asaltados por el Estado, se debe hacer uso del Estado para nuestros propósitos, donde la articulación de nuestras comunidades aún no puede alcanzar. Más aún, las oportunidades para construir comunidades sobre la base de bienes comunes están en todas partes, ya sea dentro de los vientres de las transnacionales o afuera, en los campos o en las calles de nuestras ciudades, en nuestras comunidades de vecinos, pero desde una perspectiva que trascienda lo utilitario, que se oriente a construir relaciones de solidaridad y cuidado del otro. En la siguiente entrada nos detendremos en las tres falacias de la izquierda, según esta perspectiva política crítica.
BIBLIOGRAFÍA
Massimo De Angelis (2003). Reflections on alternatives, commons and communities or building a new world from the bottom up. The Commoner N.6 Winter.
jueves, 8 de diciembre de 2022
PODER INSTRUMENTARIO, EL GRAN OTRO EN SHOSHANA ZUBOFF
Merced a la capacidad del Gran Otro, el poder instrumentario aspira alcanzar una condición de certeza y elevar con ello sus ganancias. Gracias a su capacidad de ubicuidad, la experiencia humana puede ser observable y medible, llamada por la autora como indiferencia radical. Según Zuboff, en 2018 el centro de inteligencia artificial de Meta estaba procesando billones de datos al día, para predecir alrededor de seis millones de datos de comportamientos. Pronósticos que nos son desconocidos, pero sí utilizados para orientar nuestros comportamientos; se sabe que determinada información puede desencadenar en reacciones más virulentas que otras, alimentar la homofobia, la xenofobia, el racismo, etc. Todo ello a espaldas de la ciudadanía. Por ello, el capitalismo de la vigilancia no es compatible con la democracia.
Posiblemente el sueño de Skinner expresado en su novela Walden Dos se pueda hacer realidad, en la medida en se pueda despojar a todos los individuos de todo significado reflexivo. Arendt vaticinó el potencial destructivo del conductismo:
“…Lo malo de las modernas teorías del conductismo no es que sean erróneas, sino que podrían llegar a ser verdaderas, que en realidad son las mejores conceptualizaciones posibles de ciertas tendencias claras de la sociedad moderna. Es perfectamente concebible que la era moderna —que comenzó con una explosión de actividad humana tan prometedora y sin precedente — acabe en la pasividad más mortal y estéril de todas las conocidas por la historia” (citado por Zuboff, 2020: 472).
Gracias al Gran Otro, el poder instrumentario logra amputar nuestra propia conducta; ahora alcanza su condición de certeza sin rozar nuestros cuerpos, sin derramar una gota de sangre, por ello tendemos a bajar la guardia. Nos están violando nuestro derecho a la información, derecho llamada por la autora un derecho epistémico. Por ello, según Zuboff, la acción debe orientarse a que los ciudadanos tengamos el derecho a decidir libremente qué información deseamos trasmitir, a que las instituciones -elegidas colectivamente- tengan control sobre dicha información y no sea monopolio de unas cuantas compañías que transitan con total libertad e impunidad en los mercados de futuros conductuales. La información obtenida por dichas compañías ha supuesto un asalto, un robo: nuestros datos nos pertenecen y se debe legislar de manera global sobre su uso y control, por ello es importante abrir la discusión pública a este asalto que hemos normalizado.
BIBLIOGRAFÍA
Zuboff, Shoshana, 2020. La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder. Traducción de Albino Santos PAIDÓS Estado y Sociedad.
viernes, 21 de octubre de 2022
MOVIMIENTOS SOCIALES, CRÍTICA A LOS APORTES DE ZIBECHI (III)
Zibechi destaca las movilizaciones de los movimientos sociales como resultado de las redes de relaciones sociales de la vida cotidiana más que fruto de organizaciones creadas para impulsar la acción colectiva. En este sentido, los lazos comunitarios son el eje de análisis para comprender la forma de organización, las reivindicaciones y las acciones colectivas, las cuales involucran de manera activa y afectiva a todos los miembros de la comunidad, destacando el papel de la mujer. Vínculos que no se construyen como medios para la toma del poder, porque los proyectos comunitarios se van construyendo y deconstruyendo de manera colectiva, en el día a día; son el resultado de las particularidades y singularidades de los colectivos, que avanzan en pos de una sociedad solidaria, amorosa y respetuosa del medio ambiente, pero distante de prefiguraciones sociales ideales y de estructuras que opaquen los lazos comunitarios. Es así como los vínculos configuran otros mundos, poderes no estatales y formas de producción y relaciones no capitalistas (Zibechi, 2003, p. 138).
En este sentido, como señala Cruz, el rescate de lo afectivo distancia a Zibechi de la explicación de la acción colectiva como resultado de una racionalidad instrumental. Por esa razón, Zibechi considera inapropiado el concepto de movimientos sociales, los cuales se generan en el marco de una “sociedad unificada, con un Estado, una justicia, un sistema político” (Zibechi, 2017, p. 13). En Latinoamérica las sociedades son más porosas, estas instituciones no abarcan toda la diversidad social, en ese sentido propone denominar la acción de dichos movimientos como «sociedad otra en movimiento» (2019:120).
A continuación destacamos algunos desacuerdos presentados por Edwin Cruz (2019) respecto a los aportes de Zibechi.
El autor centra sus desacuerdos, primero, en la división de los movimientos por Zibechi en institucionalizados y no institucionalizados. Destaca que confunde lo institucional con todo aquello que suponga jerarquía, organización o se mueva en la lógica vertical y representativa del Estado. Desconociendo que para movernos en el mundo social son indispensables los procesos de institucionalización, es decir, la existencia de patrones regulares; que, incluso, vivencian las mismas comunidades que él reivindica.
Otro aspecto a destacar por Cruz es su énfasis en el «poder como capacidad», sin considerar que en cualquier vínculo, incluso de tipo comunitario, también emerge el «poder como dominación». Por tal motivo, es difícil comprender cómo se despliega el poder y con él los conflictos dentro de las comunidades o acciones colectivas abordadas. Este análisis es opacado.
Tercero, la supremacía dada a lo colectivo sobre el individuo. Cruz se pregunta en qué medida es emancipatorio el vínculo comunitario. El desconocimiento de los procesos de individualización que permiten a los sujetos escapar de la sujeción de lo comunitario. Aunque no suele ser un problema a analizar, Zibechi destaca que en las comunidades las opresiones no se ocultan sino que se trabajan (2015, p. 191).
Cuarto, la propuesta de Zibechi se sustenta en el potencial emancipatorio de las comunidades, basado en su capacidad de constituirse en poderes no-estatales “poderes no separados, no escindidos de la sociedad, que no forman un cuadro aparte, ni para tomar decisiones, ni para luchar, ni para resolver conflictos internos” (citado por Cruz, 2019: 184), pero posiblemente esa amalgama a la que llamamos sociedad está tocada, incluso en Latinoamérica, por el capitalismo, por sus habitus y prácticas de consumo. Especialmente en un mundo globalizado bajo la hegemonía capitalista, de ahí que ese potencial emancipatorio comunitario se torne complejo, especialmente en zonas urbanas.
Por último, la reducción del Estado a un aparato burocrático jerárquico, que se configura sólo como una estructura que absorbe lo comunitario y da paso al mercado.
Posiblemente, las críticas presentadas por Cruz son pertinentes, pero el gran aporte de Zibechi, entre otros, es develar cómo el Estado ha ido arrasando con lo comunitario, la necesidad de rescatar el campo social como forma de construirnos sin necesidad de guiarnos por paradigmas cerrados, jerárquicos distantes de un reencuentro con la naturaleza; a la vez que dignifica el saber de las comunidades indígenas, dándole el estatus de saber ancestral, cotidiano y político, como ya señalábamos en anteriores entradas.
BIBLIOGRAFÍA
Cruz, Rodríguez, Edwin, 2019. Pensar los movimientos sociales en y desde América Latina. Una mirada crítica a la contribución de Raúl Zibechi. Estudios Políticos, 56, Medellín, septiembre-diciembre de 2019: pp. 175-197.
Zibechi, Raúl. (2003). Genealogía de la revuelta. Buenos Aires: Nordan- Comunidad, Letra Libre.
Zibechi, Raúl. (2015). Descolonizar el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias. Bogotá: Desde Abajo.
jueves, 6 de octubre de 2022
¿RECONQUISTA O LUCHAS ENTRE REINOS CRISTIANOS? EL CID CAMPEADOR EN ZARAZOGA
Historiadores como Alberto Montaner (1998) o José Álvarez Junco (2019) constatan que la historia fue una herramienta al servicio del nacionalismo romántico español en el siglo XIX. En el caso de la figura del Cid, se mezcló leyenda y datos fidedignos, reforzando la idea de guerra religiosa (e, incluso, patriótica) en perjuicio de todos aquellos hechos que constatan la lucha por el territorio entre diferentes reinados y cortes.
Lo cierto es que este guerrero medieval combatió en 1063 también para uno de los reinos islámicos, la taifa de Zaragoza de Áhmad ibn Hud. En la batalla de Graus, Fernando I de Castilla apoyó al rey musulmán para evitar la expansión del Ramiro I de Aragón, que había constituido una alianza con el rey navarro Sancho IV para conquistar ese territorio.
Veinte años después de la batalla de Graus, Rodrigo Díaz de Vivar regresó a Zaragoza, esta vez por cuenta propia, para defender nuevamente al rey de la taifa musulmana, en su enfrentamiento armado con el Reino de Aragón.
Lo sucedido en Zaragoza muestra lo que fue tendencia predominante durante la Edad Media en la Península Ibérica: las luchas de poder entre los diferentes reinos cristianos, por encima de cualquier idea de Reconquista; y la existencia de señores de la guerra que, como el Rodrigo Díaz de Vivar, no dudaron en ponerse al mando de tropas religiosa y culturalmente opuestas. Muy lejos de ser agentes de una supuesta reconquista de España.
BIBLIOGRAFÍA
Álvarez Junco, José (2019) Utilización política de la historia. En: Cuadernos de Pedagogía nº 495, 2019, pp. 53-59.
Menéndez Pidal, Ramón (1929) El Cid Campeador. Madrid: Editorial Austral.
Montaner, Alberto (1998) El Cid en Aragón. Zaragoza: Caja de Ahorros Inmaculada de Aragón.
jueves, 29 de septiembre de 2022
ZIBECHI (II): ASPECTOS ONTOLÓGICOS Y METODOLÓGICOS
Primero, debe abordar el poder popular desde la mirada de autores y autoras subalternos/as que planten una mirada descolonizadora y despatriarcalizada del poder popular, por lo cual recomienda acercarnos a autores como: Frantz Fanon, Aníbal Quijano, Silvia Rivera, Francesca Gargallo y Rodolfo Kusch, entre otros/as.
Segundo, destaca la necesidad de dar estatuto académico a las palabras de los subalternos desde los pueblos indígenas, negros y mestizos y sectores populares, con miras a dar valor a sus cosmovisiones, especialmente aquellas no occidentales. Razón por la cual anima a acercarnos a la producción de la Escuela Zapatista y al trabajo de Francesca Gargallo que recoge las voces de las comunidades indígenas y le da el estatus de saber ancestral, cotidiano y político.
Tercero, propende por un compromiso ético que vincule la formación del investigador. Por un lado, rompe el distanciamiento entre sujeto-objeto, para transformarlo en un encuentro entre sujetos distintos que dialogan para construir conjuntamente conocimiento. Por otro lado, compromete la relación con el cuerpo: mi comprensión del otro es insuficiente si no asumo, aunque sea de manera temporal, sus vivencias cotidianas, su trabajo; si no siento sobre mi cuerpo la dureza del mismo, su incertidumbre, su desazón, es decir, si no vivencio física y mentalmente su trabajo, su mundo.
En síntesis su propuesta supone: “1) comenzar a pensar siguiendo las producciones teóricas subalternas, en especial latinoamericanas, y darles vigencia; 2) rescatar las palabras de los sectores populares y otorgarles estatuto dentro de la academia occidental; y 3) realizar un trabajo éticamente” (2015:15).
BIBLIOGRAFÍA
Zibechi, Raúl (2015). Entrevista. Es necesario descolonizar y despatriarcalizar el concepto de poder popular. Crítica y Resistencias. Revista de conflictos sociales latinomericanos, Nº 1. Años 2015, págs.. 6-18. Argentina.
viernes, 23 de septiembre de 2022
PODER POPULAR SEGÚN ZIBECHI
Zibechi realiza una reflexión descolonizadora y despatriarcalizada del poder popular, distante de la propuesta eurocéntrica con la que nos hemos nutrido desde la academia. Este distanciamiento obedece, entre otras razones, a condiciones históricas. A diferencia de Europa, en Latinoamérica la industrialización ha sido incipiente en la gran mayoría de los países, situación que no fructificó en la constitución de una clase obrera industrial potente, ni tampoco en el desarrollo de un estado de bienestar sólido. Las fábricas y con ellas los obreros - menos aún hoy en día- no son los referentes centrales de acción colectiva, de movilización transformadora.
En Latinoamérica recorren estos caminos los apartados, los marginados: las comunidades indigenas, las negras, los sectores populares de las ciudades y del campo. El poder popular está por fuera de la centralidad del trabajo mercantilizado; integra personas que adelantan tareas que significan un valor de uso, no un valor de cambio, es decir, están en el espacio de la reproducción. Es todo aquello que transcurre en el borde del mercado:” es el lugar desde el cual es posible la transformación”, un lugar donde la mujer y la familia tienen un lugar destacado. Son los pobres, los marginados los que deben ser sujetos de transformación, más hoy en día en que la sociedades son más heterogéneas debido a la profundización de la precariedad por las prácticas extractivas de rapiña propias de la colonización.
Si en Latinomérica más del 55% de la población se encuentra en situación de precariedad -los llamados informales-, es necesario –señala Zibechi- “despatriarcalizar y descolonizar un pensamiento crítico contaminado de eurocentrismo y de patriarcado” (2015:10).
En este sentido el concepto de poder popular debe ser deconstruido y pensado desde lo comunitario, desde la comunidad. El poder popular está intrincado con la comunidad, no podemos pensar en él fuera de la misma, entendida ésta como “la interrelación afectiva, económica, social y política de las familias ampliadas, dirigidas por mujeres”. Por ello es indispensable vivenciar las prácticas concretas de mujeres y sus hijos que se empoderan colectivamente, que asumen formas diferentes de tomar decisiones y de organizarse.
En este sentido, la organización no está separada de la vida cotidiana. La misma organización que gestiona el trabajo o las fiestas, sustenta las movilizaciones sociales. Tiene expresión en el apoyo mutuo en el trabajo, en las rotaciones de las tareas de responsabilidad o autoridad, en las asambleas o en las decisiones en el marco familiar o comunitario que son comunicadas a otras instancias para hacer de la acción un sentir colectivo.
Los partidos políticos y las organizaciones sindicales quedan opacados por el poder comunitario que asume formas autogestionarias, arraigadas en las prácticas y habitus comunitarios. Las instituciones públicas carecen de valor, la organización fluye sin importar quién dirige; hay rotación y todo está anclado en lo comunitario, capaz de una realizar acción articulada para erosionar gobiernos, para ser un contrapoder.
En este sentido, es un accionar comunitario que apuesta por una autonomía integral que abarca todos los aspectos de la vida: la producción y, especialmente la reproducción, construida por una mayoría de mujeres junto a sus hijos que apuestan por formas de tomar decisiones y adoptar espacios propios. En términos de James Scott: “los dominados necesitan un espacio seguro fuera del control de los poderosos en donde desarrollar su discurso, su culto etc.”(2015:9).
El logro del poder comunitario y de su autonomía carece de libreto, de caminos predeterminados –propios del marxismo-, como señala Zibechi: “… nosotros podemos hacer que todos estos emprendimientos rurales y urbanos sean un insumo para la reconstrucción de una futura sociedad, porque el tránsito de una sociedad a otra no será guiado… será caótico. Es una apuesta estratégica que no tiene ninguna certeza ni seguridad porque ya no puede haber estrategias que marquen exactamente el camino a recorrer, eso es una utopía malsana. Nosotros intentamos transformar la parte de la sociedad en la que estamos… No se puede pretender crear un poder popular válido para todos, en cada lugar se irán creando o no en base a las experiencias concretas. En definitiva, creo que conceptualmente la noción de poder popular debe ser modificada en función de las prácticas concretas que pueden originar formas de poder popular femeninas, juveniles, siempre diferentes” (2015:17).
Esto supone volver a conquistar espacios comunitarios expropiados por el Estado, volver a crear y recrear vínculos, tejidos de acción comunitaria, porque este accionar permitirá imponerse sobre el poder central.
BIBLIOGRAFÍA
La Linterna de Diógenes (2022). Dispersar el poder. Los movimientos como poderes antiestales. Podcast. LDD16X02. Encontrado en: https://radioalmaina.org/2022/09/06/ldd16x02-dispersar-el-poder-los-movimientos-como-poderes-antiestatales/
Zibachi, Raúl (2015). Entrevista. Es necesario descolonizar y despatriarcalizar el concepto de poder popular. Crítica y Resistencias. Revista de conflictos sociales latinomericanos, Nº 1. Años 2015, págs.. 6-18. Argentina.
martes, 14 de junio de 2022
EL CONCEPTO DE RECONQUISTA HISPÁNICA, INVENCIÓN DEL SIGLO XIX
Aunque a partir de la Ilustración la historiografía inició una búsqueda de las esencias nacionales, no es sino en pleno siglo XIX cuando se empieza a utilizar la palabra Reconquista. Entendiendo como tal el largo proceso consciente y premeditado de recuperación territorial que duró ocho siglos y que terminó con la expulsión de los musulmanes y con el triunfo de los cristianos.
Desde mitad del siglo XVII, en Castilla se empezó a hablar de restauración en referencia a la guerra contra los musulmanes, culpando de la invasión islámica a los vicios de los últimos reyes visigodos. Mientras que, en Aragón y Cataluña, se hablaba de resistencia pirenaica destacando el papel de los francos como colaboradores de los visigodos en la lucha por la libertad (Ríos, 2011).
En ese proceso, los musulmanes comenzaron a ser vistos más como invasores que como infieles. El elemento lucha religiosa se empezó a sustituir simbólicamente por una referencia más política, ligada a la recuperación del territorio. Convirtiendo también a los godos en los primeros reyes de España y borrando de la historia las contiendas de señores de la guerra cristianos contra otros señores de la guerra cristianos.
Martín Ríos (op. cit.) caracteriza el proceso que se dio en el siglo XIX, en el que el nacionalismo y el romanticismo fueros los principales ejes. Destaca dos corrientes historiográficas: la conservadora y la liberal. El relato de los conservadores se resumía en que la monarquía y la Iglesia habían tenido un papel fundamental en el devenir histórico nacional; y que para solucionar los problemas de España había que recuperar la preeminencia de dichas instituciones. Mientras que el relato de los liberales hacía protagonista al pueblo, sin negar el papel desempeñado por la monarquía y la Iglesia. De esta manera quedó listo el concepto de Reconquista, iniciada por Pelayo y culminada por los Reyes Católicos.
BIBLIOGRAFÍA
Martín Ríos Saloma, La Reconquista. Una construcción historiográfica (siglos xvi-xix), México-Madrid, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, Marcial Pons Historia, 2011
martes, 24 de mayo de 2022
LA NATURALEZA COMO SUJETO DE DERECHO
La Constitución del Ecuador es el primer documento legal que otorga carácter de persona jurídica a la naturaleza. Esta iniciativa busca proteger la biodiversidad ecuatoriana. Su art. 10. Señala que: “las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales”. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.
En su artículo 71 plantea que: “la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.
Es muy difícil ser consecuente con una propuesta ecológica-sustentable de respeto y cuidado de la naturaleza, mientras no abandonemos la visión antropocéntrica en que se ha fundamentado la cultura occidental. Hablar de antropocentrismo es colocar al ser humano y sus intereses como el centro de todo. Ser humano entendido como hombre, blanco, que soporta su saber en la ciencia.
Si bien el antropocentrismo supuso una liberación del hombre frente a los principios teocéntricos que regían su forma de interpretar y actuar sobre el mundo; estos principios adjudicaban su existencia y la de la naturaleza a un ser divino. El gran vuelco fue ubicar al hombre en el centro del universo, todo ello soportado por elementos racionales y por el avance de la ciencia; lo cual supuso colocar todos los seres vivientes y la naturaleza a su servicio. Esto fue acompañado del desconocimiento de cualquier saber no basado en los principios o métodos de la ciencia.
La naturaleza se torna en un medio y no en un fin a la cual hay que cuidar, así como habitar en y con ella. Esta visión antropocéntrica del mundo sostiene nuestra sociedad de consumo actual, la cual plantea una relación explosiva entre naturaleza-humanidad; a tal punto que nos exponemos a desaparecer.
Actualmente, hay una crítica profunda a los principios orientadores de las ciencias sociales modernas apoyadas en la puesta en valor de la separación de la naturaleza y la cultura (el individuo no ligado a lugar y comunidad); la economía alejada de lo social y lo natural; la supremacía del conocimiento experto, por encima de todo otro saber; la separación entre ‘nosotros’ y ‘ellos’, colonizadores y colonizados, civilizados y salvajes, desarrollados y subdesarrollados, entre otros (Botero, 2012).
Las comunidades indígenas nos han dejado un legado que no ha sido reconocido, sino invisibilizado y desdeñado. La Pacha Mama, supone un estado de armonía entre seres humanos y naturaleza. Es una cosmovisión del buen vivir. Buen vivir para estar juntos, para hacernos fuertes, para hacernos solidarios.
No debemos olvidar que los indios norteamericanos y otros grupos indígenas han defendido la espiritualidad fundada en la tierra, para muestra está la carta redactada en 1855 por el Gran Jefe Indio Seattle de la tribu de los Swamish a Franklin Pierce, entonces Presidente de los EE. UU., en la que se lee: “La Tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la Tierra. No fue el hombre el que tejió la trama de la vida, él es sólo un hilo de la misma. Todo cuanto haga con la trama se lo hará a sí mismo”.
La modernidad y la emergencia del Estado-nación se distanció de este vínculo a la par que despojó a las comunidades del cuidado de su espacio vital, de la naturaleza; entregando su gestión, en la gran mayoría de los casos, a la gestión privada, para hacer de ella un medio al servicio del capital. De ahí que la lucha por el buen vivir juntos, pasa por el rescate de la comunidad, para su gobernanza y protección.
BIBLIOGRAFÍA
miércoles, 18 de mayo de 2022
REFLEXIONES EN TORNO A LA CIUDADANÍA
T.H. Marshall, sociólogo británico, escribe un ensayo en 1950 sobre ciudadanía y clase social (1998). En él destaca la doble dimensión del concepto de ciudadanía. Por un lado, su esfera de igualdad legal y política; y, por otro lado, de desigualdad material. Plantea tres dimensiones de la ciudadanía para el ejercicio pleno de la misma: la ciudadanía civil que integra derechos y libertades individuales; una ciudadanía política, que abarca derechos políticos; y una ciudadanía social que incluye derechos económicos, sociales y culturales. Desde esta perspectiva, presenta una teoría evolucionista de la ciudadanía, desde una posición crítica a la teoría y a la práctica liberal-individualista de la ciudadanía.
Es en el siglo XX, en el marco de la cristalización de los Estados modernos, la ciudadanía se va a deconstruir a la par con la emergencia del Estado de Bienestar, el cual consagra derechos económicos y sociales, tales como el derecho a la educación, a la salud, a las pensiones, al trabajo o a la vivienda, sexuales y de reproducción, entre otros. Esto supone un proceso creciente de desmercantilización, de solidaridad colectiva y de responsabilidad del Estado sobre el bienestar de los ciudadanos, liberando a las familias y a los individuos de su exclusiva responsabilidad, mientras que el individuo se reafirma como sujeto colectivo.
En la actualidad, esta perspectiva evolucionista ha sido puesta en en cuestión, especialmente con el avance de las políticas neoliberales, lo cual ha supuesto un retroceso en materia de derechos económicos, sociales y culturales, acompañado de un discurso radical contra la migración.
A la par de esta reflexión emerge la perspectiva comunitarista, la cual destaca los vínculos comunitarios –rotos por la emergencia del Estado-nación- y las identidades y lealtades nacionales, sobre las identidades locales y globales (Kymlicka, 2002). Es una llamada a volver a construir el tejido comunitario como espacio de acción, identidad y solidaridades, disputando al Estado espacios de acción, participación y gestión.
Gaete et al. (2022) destacan la emergencia de dos tipos de ciudadanías. Una, llamada ciudadanía radical (Chantal Mouffe,1999), la cual destaca cómo la lucha y el antagonismo social posibilita la ampliación de los derechos y en esa medida la inclusión de los apartados, de los excluidos como sujetos de derechos, es decir, como ciudadanos. Y otra, la ciudadanía medioambiental, que afirma que estos problemas superan las fronteras del Estado-nación y que se definen desde el humanismo cosmopolita (Dobson, 2005). Desde esta perspectiva, se destaca la naturaleza como sujeto jurídico de derecho; la apuesta por la ampliación de los derechos, por ejemplo, el derecho a un aire y un agua limpios, el derecho a participar en decisiones de impacto medioambiental, en pos de la búsqueda de modelos de consumo alternativos, individuales y colectivos, respetuosos con la naturaleza.
Por último, quisiéramos destacar que el concepto de ciudadanía como expresión universal de derechos de una comunidad política se fundamenta en la pertenencia a dicha comunidad. Es decir, si no eres ciudadano no eres sujeto de derechos plenos. Presentándose una contradicción entre los principios de igualdad y solidaridad en que se fundamentan formalmente los derechos humanos. Por ello, queremos volver a rescatar el concepto de comunidad planteado en otra de nuestras entradas del blog, trayendo a colación la reflexión de Esposito (2012), quien señala que si nos construimos como comunidad bajo el principio de lo que nos une, siempre asumiremos al otro como un sujeto con déficit, carente de lo que nosotros somos. Es decir, como subalterno, sin reconocer ni valorar su otredad. Por ello, parafraseando la idea de comunidad de Espósito, la comunidad política o cualquier tipo de comunidad debería basarse en la hospitalidad: esto supone la gratuidad, el deber de priorizar al otro respecto al yo. Al priorizar al otro, a su fragilidad, me entrego a su necesidad.
BIBLIOGRAFÍA
Dobson, A. (2005). Ciudadanía ecológica. Isegoría, (32), 47-62. https://doi.org/10.3989/isegoria.2005.i32.437.
Esposito, Roberto (2012). Inmunidad, comunidad, biopolítica. Las Torres de Lucca Nº 1 (julio-diciembre 2012): 101-114 Istituto Italiano di Scienze Umane, Italia. Traducción: Daniel Lesmes.
Gaete, J. et al., 2022, Análisis reticular de las ciudadanías preconstituyentes emergentes en Chile. Una exploración con redes neuronales artificiales. Revista hispana para el análisis de las redes sociales, vol.33, #2, 2022, 158-175.
Kymlicka, W (2002). Contemporary Political Philosophy, an Introduction. Second Edition, Oxford University Press.
Marshall, T. H. y Bottomore, T. (1998), Ciudadanía y clase social, Madrid, Alianza.
martes, 10 de mayo de 2022
INDIGENISMO Y ESTADOS-NACIÓN EN LATINOAMÉRICA
Se ha definido indigenismo como "una formulación política y una corriente ideológica, fundamentales ambas para muchos países de América, en términos de su viabilidad como naciones modernas, de realización de su proyecto nacional y de definición de su identidad" (Instituto Indigenista Interamericano 1991).
Tanto la memoria de lo sucedido durante la conquista y colonización de América, como la presencia de elementos coloniales en las sociedades latinoamericanas de la actualidad y la aspiración al fin de la exclusión de los pueblos indígenas son tres de las dimensiones más importantes de esta tradición de pensamiento.
Por lo que respecta a la memoria, el indigenismo alimenta la configuración de discursos nacionales e identidades simbólicas de los estados-nación.
Décadas atrás se habló mucho de "indigenismo integracionista", en el sentido de sacar de la exclusión a los pueblos indígenas y “occidentalizarlos” (Marroquín, 1972). Pero a día de hoy se habla más de etnodesarrollo, en el sentido de ampliar y consolidar los ámbitos de la cultura propia, en un proceso de creciente autogestión y autonomía (Reyes, 2009).
BIBLIOGRAFÍA
Instituto Indigenista Interamericano (1991): "Política Indigenista (1991-1995)". En: América Indígena, vol.L.
Marroquín, Alejandro (1972): Balance del indigenismo. México: Instituto Indigenista Interamericano.
Reyes, Román (2009) Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Madrid: Plaza y Valdés, Universidad Complutense.
martes, 5 de abril de 2022
POLICÍA PROACTIVA Y POLICÍA REACTIVA
Sin embargo, durante las últimas décadas del siglo XX se produjo un nuevo giro de la policía hacia lo reactivo/preventivo, en línea con nuevas formas neoliberales de gobierno de lo social. Este cambio pudo estar determinado por un crecimiento en la criminalidad registrada durante la segunda mitad del siglo pasado; lo cual situó a lo policial en un papel de mayor centralidad y mayor autonomía frente a las instituciones judiciales (García et al., 2021, pp. 63-68).
Igualmente, una causa de este giro de la policía hacia lo proactivo fue la transformación de los saberes en torno a la actividad policial: innovación en las tecnologías algorítmicas, biométricas, computacionales, telemáticas y, sobre todo, el avance de la estadística recientemente incrementado con el desarrollo del big data.
Por último, el proceso de privatización de las actividades de seguridad ha reforzado el lado preventivo de la criminalidad que se asigna a la policía.
Esta mirada histórica de la policía dentro de los aparatos del estado nos parece de gran interés para comprender la creciente simpatía por las instituciones policiales que se da en las sociedades de nuestro tiempo. Simpatía que no sólo responde a un aumento del conservadurismo y el miedo que siente la ciudadanía, sino a complejos procesos de construcción de discursos en los que interviene el estado, la escuela y los medios de comunicación, entre otros.
BIBLIOGRAFÍA
García, Sergio, Mendiola, Ignacio, Ávila, Débora, Bonelli, Laurent, Brandariz, José Ángel, Fernández Bessa, Cristina y Maroto, Manuel (2021) Metropolice. Seguridad y policía en la ciudad neoliberal. Madrid: Traficantes de Sueños.
martes, 28 de septiembre de 2021
RECONSTRUCCIÓN, RECONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN JOHAN GALTUNG
Su marco analítico se articula en torno a su propuesta de las tres “R”:
• El problema de la Reconstrucción tras la violencia directa. Afronta los efectos de la violencia directa.
• El problema de la Reconciliación de las partes en conflicto. Aborda la violencia cultural.
 |
BIBLIOGRAFÍA
Galtung, Johan Tras la violencia, 1998, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social y el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, y la Dirección General IA Derechos Humanos y Democratización de la Comisión Europea. País Vasco. https://www.transcend.org/#tri
miércoles, 1 de septiembre de 2021
PARADOJAS DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN EL CONTEXTO DIGITAL
Dominique Cardon (2010) esbozó el concepto de esfera pública restringida, dentro de una lógica de ciudadanía liberal en la que las TIC posibilitan un fuerte proceso de individualización en el que cada persona se relaciona con las administraciones de manera fragmentada en el tiempo y acotada en píldoras. Sin poner, en ningún caso, en cuestión los ritmos y la estructura del poder.
Jone Martín-Palacios, desarrolla y amplía esas ideas a partir de una original investigación de orden cualitativo tomando documentos públicos ligados a las nuevas ideas de participación ciudadana. Nos resulta muy interesante el concepto de encauzamiento de la participación, que dibuja una participación política ligada a un diseño, una modelización y una nueva burocratización que despolitiza a los sujetos y los aleja de cualquier puesta en cuestión de las prácticas de dominación política. La burocratización se explica ligada a la estandarización de un modelo de gestión; a fórmulas orientadas al control de resultados; a una fuerte procedimentación jurídica; a fórmulas de abstracción y objetivación de la participación, cargadas de biopolítica; a la individualización y la ruptura de la lógica comunitaria; a la normalización de disposiciones morales; y a una sofisticación y profesionalización elitista de la participación política.
BIBLIOGRAFÍA
Cardon, D., 2010, La démocratie Internet, promesses et limites.Paris: Seuil-La République des idées.
Martínez-Palacios, J. 2021. “La burocratización neoliberal de la participación ciudadana en España”. Revista Internacional de Sociología 79 (2): e184. http://doi.org/10.3989/ris.2021.79.2.20.48
martes, 20 de julio de 2021
RACIMOS DE DERECHOS EN ELINOR OSTROM
propuesta por la corriente liderada por Elinor Ostrom, quien durante más de medio siglo, abanderó, junto con otros grupos de investigación, la propuesta de la gobernanza de “bienes comunes”,
Un recurso de uso común puede ser poseído y manejado como propiedad gubernamental, privada, comunal, o no ser poseído por nadie. Schlager y Ostrom (1992) retoman los trabajos de Commons [1924, 1968), vinculados a la conceptualización de “racimos” de derechos. A través del meta-análisis de los estudios de caso identificaron cinco formas de derechos de propiedad que los usuarios de un recurso pueden acumular: 1. Acceso: el derecho a entrar en una propiedad específica; 2. Cosecha: el derecho de cosechar productos determinados de un recurso; 3. Manejo: el derecho de transformar el recurso y regular los patrones internos de uso; 4. Exclusión: el derecho a decidir quiénes tienen derechos de acceso, uso o manejo; y 5. Alienación: el derecho a alquilar o vender cualquiera de los anteriores derechos. Actualmente, el de derechos como racimos es un concepto ampliamente aceptado (Ostrom, 2014: 31).
Resultado de sus múltiples investigaciones, la autora identifica un conjunto de principios para alcanzar una buena gobernanza de los recursos de uso en común:
1. Establecer límites entre los usuarios legítimos y los no usuarios.
2. Delimitar los recursos de uso en común respecto a otros sistemas socioecológicos mayores.
3. Considerar las condiciones locales: las reglas de apropiación y provisión deben ser congruentes con las condiciones sociales y ambientales locales.
4. Establecer arreglos de elección colectiva: propender por la participación de la mayoría de los individuos afectados por el régimen de regulación de un recurso.
5. Instituir sistemas de monitoreo a todo nivel de forma participativa.
6. Establecer sanciones graduadas: las sanciones al incumplimiento de las reglas empiezan siendo bajas, pero se tornan más fuertes ante el incumplimiento repetitivo de la regla.
7. Instituir mecanismos de resolución de conflictos.
8. Propender por la institucionalización de los derechos: los derechos de los usuarios locales para elaborar sus propias reglas deben ser reconocidos por instancias superiores de gobierno.
9. Configurar empresas anidadas: en el evento de grandes recursos comunes, éstos deben ser organizados y gestionados en varios niveles, considerando la participación de las comunidades bases locales.
Los estudios mostraron que muchas predicciones de la teoría convencional de la acción colectiva no se sostienen. La cooperación es más elevada que la predicha; la comunicación, las charlas breves aumentan la cooperación a la vez que los sujetos establecen reglas sancionadoras para los no cooperadores. No obstante, los experimentos muestran también diversidad motivacional en relación con las decisiones sobre el nivel de cosecha y contribución y sobre la aplicación de las sanciones. Por ejemplo, un estudio en Colombia arrojó que los sujetos aumentaban sus niveles de extracción de recursos en relación con los resultados obtenidos cuando se permitía comunicación “cara a cara” y no se imponía ninguna sanción.
Para el caso de Nepal, los sistemas manejados por los campesinos presentaron mayor posibilidad de cultivar más arroz, distribuir agua de manera más equitativa y dar mayor mantenimiento a sus sistemas de irrigación que los sistemas gubernamentales. Manteniendo constantes las variables relevantes, encontraron que mientras el desempeño de los sistemas de irrigación de los campesinos era variable, pocos de ellos se desempeñaban tan mal como los sistemas del gobierno.
Otras de las grandes conclusiones de los estudios es la importancia de la construcción de relaciones de confianza. No se trata simplemente de que los individuos adopten normas, sino también de la estructura de la situación, que genera información sobre las conductas probables de los otros como personas confiables que actúan con base en reciprocidad, que pueden asumir los costos que les corresponden en la superación de un dilema. En algunos contextos, es posible ir más allá del supuesto de los individuos impotentes para superar situaciones de dilemas sociales (Ostrom, 2014:49).
En conclusión, considerar la participación de las comunidades en los procesos de uso de bienes comunes es una apuesta en positivo como mecanismo de gobernanza, especialmente cuando los estados no apuestan de manera decidida por una política de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de garantía de derechos a la ciudadanía. Desde las comunidades emergen formas de vida y de gestión alternativas a las propuestas del estado, distantes de la lógica neoliberal propia de la racionalidad dominante. La gobernanza comunitaria no es sinónimo de ineficacia, tal como lo demuestran los múltiples estudios de Ostrom.
BIBLIOGRAFÍA
Commons, John R. ([1924] 1968). Legal Foundations of Capitalism. Madison: University of Wisconsin Press.
Ostrom, Elinor, 2014. Más allá de los mercados y los Estados: gobernanza policéntrica (conferencia). Revista Mexicana de Sociología 76, núm. especial (septiembre, 2014): 15-70.
Schlager, Edella, y Elinor Ostrom (1992). “Property-rights regimes and natural resources: a conceptual analysis”. Land Economics 68 (3): 249-262.
martes, 13 de julio de 2021
LOS RECURSOS DE USO EN COMUN: GOBERNANZA POLICÉNTRICA
Construye un modelo complejo de comportamiento humano, para lo cual va más allá de la dicotomía establecida entre los bienes privados, vinculados a la propiedad o la capacidad para pagar por su uso; y los bienes públicos, los cuales no son excluibles -es imposible evitar que quienes no han pagado consuman el bien- y no rivales -todo aquello que el individuo “A” consume no limita el consumo de otros-. Esta división expresa la dicotomía entre mercado y estado, en donde la posibilidad de la gestión por parte de los usuarios de los recursos de uso en común no se plantea. Por ello, añade un nuevo tipo de bienes -los recursos de uso común- que comparten con los bienes privados los atributos de alta sustractabilidad y con los bienes públicos la dificultad de exclusión (Ostrom y Ostrom, 1977). Los bosques, los sistemas hidrológicos, las pesquerías y la atmósfera global son todos recursos de uso común de inmensa importancia para la supervivencia del hombre y la conservación del planeta. Lo que Elionor Ostrom y su equipo proponen es que dichos bienes pueden ser gestionados desde lo local, desde lo comunitario, desde lo asociativo, pero sin desestimar la participación del estado.
En una entrada pasada expusimos cómo los campesinos del Catatumbo colombiano adelantaron en 2013 un paro por 53 días para luchar por la autogestión de su territorio, para ir en contravía de las políticas neoliberales de los diferentes gobiernos, orientadas a abrir todo tipo de fronteras a las multinacionales extractivas distante de una gobernanza orientada a la conservación del medio ambiente. ¿Es posible plantear que las comunidades pueden gestionar bien y responsablemente los recursos? ¿Es posible sostener que la Minga –organización indígena- pueda gestionar eficientemente su territorio? ¿Es posible seguir conservando modelos de gestión comunitaria de los bosques como aún existe en algunos territorios españoles? Eso es lo que plantea Ostrom y su equipo.
En la década del sesenta Ostrom, Tiebout y Warren (1961) introducen el concepto de policentricidad con miras a comprender si las actividades de un grupo diverso, integrado por agencias públicas y privadas participantes en la provisión y producción de servicios públicos en áreas metropolitanas, resultaban caóticas, como sostenían otros académicos, o podían conformar un arreglo potencialmente productivo.
El término “policéntrico” denota múltiples centros de toma de decisión que actúan independientemente. Qué tan independiente es su comportamiento, o qué tanto constituyen en realidad sistemas de relaciones, es una pregunta empírica con respuestas específicas en cada caso. Mientras estas instancias tomen en cuenta a otras en relaciones competitivas, participen en iniciativas contractuales o cooperativas o bien recurran a mecanismos centralizados para resolver conflictos, las diversas jurisdicciones en un área metropolitana pueden operar de forma coherente con patrones predecibles de conducta interactiva. En tanto esto suceda puede decirse que funcionan como un “sistema” (Ostrom, Tiebout y Warren, 1961: 831-832, tomado de Ostrom, 2014: 19).Desde el marco de IAD, apoyada en la teoría de juegos y de un vasto y minucioso trabajo de meta-análisis, proponen complejizar el modelo sujeto racional, cuyo entender es útil solo para el análisis de situaciones particulares (ver gráfico).
1. Reglas de Límites: especifican cómo se seleccionan los actores para entrar o dejar las posiciones;
2. Reglas de Posición: indican el conjunto de posiciones y las formas en que los actores sostienen cada una de ellas;
3. Reglas de Elección: señalan qué acciones se asignan a un actor en una posición determinada;
4. Reglas de Información: determinan los canales de comunicación entre los actores y si la información debe, puede o no debe compartirse;
5. Reglas de Ámbito: determinan los resultados que pueden ser afectados;
6. Reglas de Conjunto (como las reglas de mayoría o unanimidad): especifican cómo las decisiones de los actores en un nodo pueden ligarse con los resultados intermedios o finales; y
7. Reglas de Compensación: indican cómo deben distribuirse los costos y los beneficios entre los actores qué ocupan diversas posiciones (Crawford y Ostrom, 2005, tomado de Ostrom, 2014: 32).
En la próxima entrada continuaremos con los recursos de propiedad común, adentrándonos en temas como los racimos de propiedad y las conclusiones finales a las que ha llegado esta corriente teórica.
BIBLIOGRAFÍA
Ostrom, Elionor, 2014. Más allá de los mercados y los Estados: gobernanza policéntrica (conferencia). Revista Mexicana de Sociología 76, núm. especial (septiembre, 2014): 15-70.
martes, 8 de junio de 2021
SEMINARIO CRÍTICO SOBRE RAZÓN DECOLONIAL
La Red Para el Estudio de las Izquierdas en América Latina (REIAL) organiza un seminario crítico sobre esta corriente de pensamiento que en los últimos años ha ganado bastante auge y espacio discursivo en el continente.
Nos parece muy relevante la posibilidad de realizar una mirada crítica que vuelva más reales y más accesibles estas miradas. Del mismo modo, consideramos que cabe fijar sus límites e interrelaciones con otras formas de pensamiento.
El seminario, de carácter internacional, se inició el 2 de junio de este año y concluye el 3 de noviembre. Puede seguirse a través del siguiente enlace y este otro enlace permite descargar los artículos.