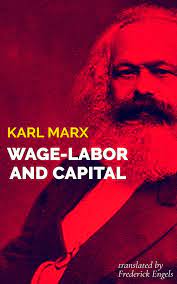Según María Eugenia Cardenal (2006), el capital social es la variable que mide la colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo humano y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de ello a partir de cuatro fuentes principales: el afecto, la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales. K. Marx fue el primero en utilizar este concepto a mediados del siglo XIX, pero no fue hasta finales de los años 90 cuando el concepto vivió su mayor impulso. Hay que destacar también al sociólogo y politólogo estadounidense Robert Putnam (2000).
Se han definido tres tipos de capital social: el bonding, que hace referencia a profundizar las relaciones existentes; bridging, que implica la creación de relaciones más allá del círculo social existente; y linking, que se refiere al establecimiento de relaciones con líderes o funcionarios gubernamentales en relación con el poder y la influencia.
Alejandro González Heras (2023) analiza críticamente la operacionalización que se ha hecho de estos conceptos y sus conclusiones son bastante demoledoras: problemas de validez, los indicadores no se ajustan a lo que tienen que medir. Así, existe un solapamiento entre indicadores de bonding y de bridging, así como una ambigüedad empírica en la elección de todos los indicadores. Todo esto se debe a la falta de un diseño ad hoc para medir el capital social y a la debilidad de los referentes empíricos utilizados, que generan problemas de validez de constructo en el caso de los indicadores de linking.
Nos parece de gran interés la aportación de González Heras, que pone de manifiesto nuevas formas de inhibición metodológica que se están produciendo en actualmente en las ciencias sociales.
BIBLIOGRAFÍA
Cardenal, M.E. (2006) Sociología. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas.
González Heras, A. (2023) Los tipos de capital social bonding, bridging y linking: una revisión de los indicadores cuantitativos utilizados para su operacionalización. En: EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. N.o 58 mayo-agosto
Marx, K. [1849] (1933). Wage-labour and Capital. New York: International Publishers.
Putnam, R (2000) Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster.
Hace falta una reflexión sobre el trabajo, los derechos humanos, el planeta. Mejorar los métodos de aproximación a la realidad. Hay una sociología necesaria. Un lugar de encuentro acerca de métodos de investigación, herramientas conceptuales y resultados de estudios, desde una mirada interdisciplinar. Una ventana para reflexionar realidades no problematizadas. Un espacio de apoyo profesional en métodos, diseño de proyectos de investigación e intervención y asesoría en tratamiento de información.
Mostrando entradas con la etiqueta conceptos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta conceptos. Mostrar todas las entradas
domingo, 25 de junio de 2023
sábado, 1 de abril de 2023
ECONOMÍA MORAL DE LA MULTITUD EN THOMPSON
Edward Palmer Thompson (1924-1993) desarrolló el concepto de economía moral de la multitud en dos períodos diferenciados de su obra. El primero es la publicación de “La economía moral de la multitud inglesa en el siglo XVIII” (1979), en que el concepto se centra en los llamados ”motines de subsistencia” que se produjeron durante ese siglo en dicho país. A partir de ese momento, el autor inicia un proceso de extrapolación de ese concepto a otras realidades geográficas e históricas, que culmina con la publicación de “La economía moral revisada” (1995).
Destaca, en primer lugar, la concepción de la clase social como una experiencia y un proceso histórico en lugar de una categoría estática.
En segundo lugar, sobresale la contraposición entre economía moral vs economía de mercado. Lo legítimo no concuerda siempre con lo legal: no es lo mismo código legal que código popular. Ello es lo que provoca el conflicto entre las clases hegemónicas y las clases subalternas. Por eso, Thomson habla de las prácticas de acción directa asociadas con ese conflicto: la insubordinación y la rebelión de la multitud.
En tercer lugar, la economía moral de las multitudes tiene también un sentido histórico de lo cultural, de las costumbres, las creencias, las emociones y el sentido común de las clases más oprimidas. La evocación a los de abajo, por oposición a los de arriba tiene su origen en la definición de la economía moral de la multitud (op. cit., 1979).
BIBLIOGRAFÍA
Thompson, E. P. (1979). La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo vxiii. En Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial (pp. 62-134). Barcelona: Editorial Crítica
Thompson, E. P. (1995). La economía moral revisada. En Costumbres en Común (pp. 294-394). Barcelona: Editorial Crítica.
Destaca, en primer lugar, la concepción de la clase social como una experiencia y un proceso histórico en lugar de una categoría estática.
En segundo lugar, sobresale la contraposición entre economía moral vs economía de mercado. Lo legítimo no concuerda siempre con lo legal: no es lo mismo código legal que código popular. Ello es lo que provoca el conflicto entre las clases hegemónicas y las clases subalternas. Por eso, Thomson habla de las prácticas de acción directa asociadas con ese conflicto: la insubordinación y la rebelión de la multitud.
En tercer lugar, la economía moral de las multitudes tiene también un sentido histórico de lo cultural, de las costumbres, las creencias, las emociones y el sentido común de las clases más oprimidas. La evocación a los de abajo, por oposición a los de arriba tiene su origen en la definición de la economía moral de la multitud (op. cit., 1979).
BIBLIOGRAFÍA
Thompson, E. P. (1979). La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo vxiii. En Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial (pp. 62-134). Barcelona: Editorial Crítica
Thompson, E. P. (1995). La economía moral revisada. En Costumbres en Común (pp. 294-394). Barcelona: Editorial Crítica.
miércoles, 27 de abril de 2022
ECONOMICISMO Y CIENCIAS SOCIALES
Economicismo es la conversión de la perspectiva analítica económica en el enfoque prevalente en todas las ciencias sociales, aplicable a cualquier campo del comportamiento humano y de las instituciones (educación, salud, familia, criminalidad, religión, política, burocracia, derecho, etc.). Es también la lógica del homo economicus, una racionalidad que responde a estímulos económicos para lograr la eficacia y la eficiencia.
En las últimas décadas, el enfoque economicista ha ido ganando terreno en la política y en las ciencias sociales. En la primera, el crecimiento económico ha ido convirtiéndose en objetivo primordial e incuestionable. En la segunda, la consultoría ha ido asentándose como la expresión de esta racionalidad económica, por oposición a la investigación social.
Además, el economicismo va más allá de ser una forma de pensamiento académico. Supone una mercantilización de la vida cotidiana, ofrece toda una cosmovisión de respuestas que individualizan y limitan las representaciones en torno a lo social.
Por otro lado, cabe preguntarse si estas formas de pensamiento son compatible con la sostenibilidad social y ambiental. Por definición no lo son y serán un caballo de batalla en la construcción de un discurso de la sostenibilidad. Para poner sobre la mesa los procesos de deterioro medioambiental, de exclusión social, las desigualdades, etc… será necesario superar las lógicas y los significantes de la economía y el corto plazo.
BIBLIOGRAFÍA
Marsi, Luca (2007) El pensamiento economicista, base ideológica del modelo neoliberal. En: Historia Actual Online, Nº 14 (Otoño, 2007), pp. 175-190.
En las últimas décadas, el enfoque economicista ha ido ganando terreno en la política y en las ciencias sociales. En la primera, el crecimiento económico ha ido convirtiéndose en objetivo primordial e incuestionable. En la segunda, la consultoría ha ido asentándose como la expresión de esta racionalidad económica, por oposición a la investigación social.
Además, el economicismo va más allá de ser una forma de pensamiento académico. Supone una mercantilización de la vida cotidiana, ofrece toda una cosmovisión de respuestas que individualizan y limitan las representaciones en torno a lo social.
Por otro lado, cabe preguntarse si estas formas de pensamiento son compatible con la sostenibilidad social y ambiental. Por definición no lo son y serán un caballo de batalla en la construcción de un discurso de la sostenibilidad. Para poner sobre la mesa los procesos de deterioro medioambiental, de exclusión social, las desigualdades, etc… será necesario superar las lógicas y los significantes de la economía y el corto plazo.
BIBLIOGRAFÍA
Marsi, Luca (2007) El pensamiento economicista, base ideológica del modelo neoliberal. En: Historia Actual Online, Nº 14 (Otoño, 2007), pp. 175-190.
miércoles, 22 de diciembre de 2021
SOPORTES SOCIALES
Martuccelli (2007) desarrolla el concepto de soporte
para indicar los medios materiales e inmateriales, relaciones u objetos, experiencias o actividades diversas, que permiten a los individuos sostenerse en el mundo (citado por Capriati, 2015). No hay individuos sin soportes y no todos los soportes permiten la constitución del individuo.
Mientras Robert Castel (1997) remitía a los soportes sociales, expresados en las condiciones económicas, los derechos sociales y el sistema de protección; la aproximación de Martuccelli deja abierto el análisis a las dimensiones sociales y existenciales. Los soportes, a diferencia de los recursos o capitales, no suelen ser utilizados a nivel instrumental, son de tipo relacional, escapan al control unilateral y suponen vínculos intersubjetivos (Martuccelli, 2007).
Vivimos en una sociedad en donde el mito del individuo, de su autorrealización, de su autonomía, de su heroísmo carga sobre los hombros de los sujetos toda la responsabilidad de su situación social. De ahí que la construcción de soportes, como cristalización de solidaridades colectivas, de cuidados, tenga que afrontar la lucha por su legitimidad, por su normalización e institucionalización.
Los grupos o personas que tienen soportes invisibles, sustentados por su posición “de privilegio” (económico, social, cultural y simbólico), se construyen social y simbólicamente como sujetos que se sostienen y realizan desde el interior, desde su esfuerzo y capacidad personal. Estos grupos suelen cuestionar la legitimidad de los soportes. En este sentido, los individuos en situación de vulnerabilidad, obligados a sostenerse en mayor medida desde su interior, son catalogados como dependientes, como perezosos, en cuanto sus soportes están vinculados a programas públicos.
La propuesta de Martuccelli rompe con el mito del hombre moderno libre, independiente y autónomo, y va en contravía con las exigencias sociales e institucionales que obliga a que cada persona desarrolle su propia trayectoria biográfica. El “hacerse a sí mismo” se convierte en un hito, soportado por una psicología positiva, que se nos presenta de forma agobiante en todos nuestros espacios culturales y personales como salida para sostenernos en el mundo. Exigencia que, en contextos de profundas desigualdades, se configura de forma paradójica, porque el individualismo entre los sectores populares se construye en un marco de inestabilidad, de fragilidad personal y social, que choca con las exigencias de responsabilidad promovidas desde lo social; incluso, desde la intervención.
BIBLIOGRAFÍA
Capriati, Alejandro, 2015. Desigualdades y vulnerabilidades en la condición juvenil: el desafío de la inclusión social. Convergencia, Revista de Ciencias Sociales. UAEM, núm. 69, septiembre-diciembre 2015, pp. 131-150. Buenos Aires.
Castel, R. (1977) Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado, Buenos Aires: Paidós.
Martuccelli, Danilo (2007a), Gramáticas del individuo, Argentina: Losada.
para indicar los medios materiales e inmateriales, relaciones u objetos, experiencias o actividades diversas, que permiten a los individuos sostenerse en el mundo (citado por Capriati, 2015). No hay individuos sin soportes y no todos los soportes permiten la constitución del individuo.
Mientras Robert Castel (1997) remitía a los soportes sociales, expresados en las condiciones económicas, los derechos sociales y el sistema de protección; la aproximación de Martuccelli deja abierto el análisis a las dimensiones sociales y existenciales. Los soportes, a diferencia de los recursos o capitales, no suelen ser utilizados a nivel instrumental, son de tipo relacional, escapan al control unilateral y suponen vínculos intersubjetivos (Martuccelli, 2007).
Vivimos en una sociedad en donde el mito del individuo, de su autorrealización, de su autonomía, de su heroísmo carga sobre los hombros de los sujetos toda la responsabilidad de su situación social. De ahí que la construcción de soportes, como cristalización de solidaridades colectivas, de cuidados, tenga que afrontar la lucha por su legitimidad, por su normalización e institucionalización.
Los grupos o personas que tienen soportes invisibles, sustentados por su posición “de privilegio” (económico, social, cultural y simbólico), se construyen social y simbólicamente como sujetos que se sostienen y realizan desde el interior, desde su esfuerzo y capacidad personal. Estos grupos suelen cuestionar la legitimidad de los soportes. En este sentido, los individuos en situación de vulnerabilidad, obligados a sostenerse en mayor medida desde su interior, son catalogados como dependientes, como perezosos, en cuanto sus soportes están vinculados a programas públicos.
La propuesta de Martuccelli rompe con el mito del hombre moderno libre, independiente y autónomo, y va en contravía con las exigencias sociales e institucionales que obliga a que cada persona desarrolle su propia trayectoria biográfica. El “hacerse a sí mismo” se convierte en un hito, soportado por una psicología positiva, que se nos presenta de forma agobiante en todos nuestros espacios culturales y personales como salida para sostenernos en el mundo. Exigencia que, en contextos de profundas desigualdades, se configura de forma paradójica, porque el individualismo entre los sectores populares se construye en un marco de inestabilidad, de fragilidad personal y social, que choca con las exigencias de responsabilidad promovidas desde lo social; incluso, desde la intervención.
BIBLIOGRAFÍA
Capriati, Alejandro, 2015. Desigualdades y vulnerabilidades en la condición juvenil: el desafío de la inclusión social. Convergencia, Revista de Ciencias Sociales. UAEM, núm. 69, septiembre-diciembre 2015, pp. 131-150. Buenos Aires.
Castel, R. (1977) Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado, Buenos Aires: Paidós.
Martuccelli, Danilo (2007a), Gramáticas del individuo, Argentina: Losada.
martes, 14 de diciembre de 2021
CADENAS DE VULNERABILIDAD
 |
| Cuadro de Ana Hasbun |
concepto de vulnerabilidad a través de las nociones de cadenas de vulnerabilidad, las cuales dan luz sobre las violencias interpersonales e institucionales.
Auyero y Berti (2013) proponen visibilizar cómo diferentes tipos de violencia se entrelazan y dan forma a una cadena que conecta la calle y el hogar, el espacio doméstico, la esfera pública y las acciones del aparato estatal. En tanto, el concepto de cadena punitiva se refiere a las trayectorias marcadas por el encadenamiento de lo policial, lo judicial y lo custodial (Daroqui y López, 2012, citado por Capriati, 2015:140).
La heterogeneidad de las condiciones de vida y de los procesos de subjetivación, llevan a que las violencias sean vivenciadas de forma diversa por los diferentes grupos, dependiendo no sólo de su posición en el espacio social, sino también de las condiciones de género, etnia, orientación sexual, diversidad funcional, utilización de recursos o capitales, y la apropiación de derechos, entre otros aspectos.
En este sentido, Capriati señala que los problemas de los jóvenes eran atribuidos por ellos a cuestiones personales e intrafamiliares, asimilados en buena medida por medio de los vocabularios del infortunio, la desgracia y el abuso.
Desde la perspectiva de la vulnerabilidad social y los derechos humanos, las desdichas en la infancia y los problemas durante el devenir joven deben ser leídos como ausencia o déficit de espacios de cuidado, de programas sociales o instituciones, los cuales deberían proteger y brindar apoyos para afrontar experiencias traumáticas como las privaciones crónicas, las violencias cotidianas, las agresiones familiares y los consumos problemáticos de drogas. Sin dejar de considerar que la vulnerabilidad social se sustenta en el marco de la desigualdad social.
BIBLIOGRAFÍA
Capriati, Alejandro, 2015. Desigualdades y vulnerabilidades en la condición juvenil: el desafío de la inclusión social. Convergencia, Revista de Ciencias Sociales. UAEM, núm. 69, septiembre-diciembre 2015, pp. 131-150. Buenos Aires.
Daroqui, Alcira y Ana Laura López (2013), “La cadena punitiva: actores, discursos y prácticas enlazadas”, en Daroqui Alcira, López Ana Laura y García Roberto Félix [coords.], Sujetos de castigos. Hacia una sociología de la penalidad juvenil, Rosario: Homo Sapiens.
miércoles, 8 de diciembre de 2021
¿QUÉ ES VULNERABILIDAD?
 |
| Pintura Ana Hasbun |
Hay puntos de encuentro entre desigualdad y vulnerabilidad; mientras la primera destaca la noción de escenarios sociales, que contempla las posiciones estructurales y diferencias de oportunidad constreñidas a un área determinada; el enfoque de vulnerabilidad enfatiza en las relaciones sociales –de género, socieconómicas, étnicas, generacionales, de diversidad sexual y funcional, etc.- base productora de las situaciones de vulnerabilidad, indolencia y violación de los derechos humanos (Ayres et al, 2012).
En este sentido, los escenarios de desigualdad y las situaciones de vulnerabilidad quebrantan de manera e intensidad diversas las condiciones materiales y simbólicas, que protegen el acceso a los derechos sociales, económicos y culturales, promovidos y constituidos –aunque en términos formales- por la política pública.
Por ello, dar cuenta empíricamente de las producciones de vulnerabilidad juvenil, supone abordar el análisis no sólo desde el atributo de edad y desigualdad, sino desde las condiciones de diversidad que acompañan, atan y excluyen a los sujetos.
El autor destaca que la cuestión de las políticas públicas asociadas a la juventud no consiste solo en integrar a adolescentes y jóvenes en el orden social, es decir que reconozcan los valores culturales y alcancen determinadas competencias funcionales. Los retos de la inclusión social enfatizan en el acceso a oportunidades y recursos, en el marco de construcción de sujetos críticos y autónomos, con condiciones para que cada individuo sea dueño de su propia vida y se atreva a soñar y a construir en qué sociedad quiere vivir.
BIBLIOGRAFÍA
Ayres, Jose Ricardo et al. (2012), “Conceitos e práticas de prevenção: da história natural da doença ao quadro da vulnerabilidade e direitos humanos”, en Paiva, Vera et al. [orgs.], Vulnerabilidade e direitos humanos. Prevenção e promoção de saúde, Livro 1, Brasil: Juruá Editora.
Capriati, Alejandro, 2015. Desigualdades y vulnerabilidades en la condición juvenil: el desafío de la inclusión social. Convergencia, Revista de Ciencias Sociales. UAEM, núm. 69, septiembre-diciembre 2015, pp. 131-150. Buenos Aires.
lunes, 16 de agosto de 2021
¿DISCAPACIDAD O DIVERSIDAD FUNCIONAL?

Desde la década del ochenta, en el esfuerzo por proveer de responsabilidad a la sociedad sobre la exclusión y marginalidad que vivencian las personas en situación de discapacidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece diferencias entre deficiencia, discapacidad y minusvalía.
Deficiencia: es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.
Discapacidad: es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.
Minusvalía: es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de la edad, el género y factores sociales y culturales) (OMS, 1980).
Gráficamente, podríamos ilustrar que una persona que pierde la vista posee una deficiencia que se traduce en una discapacidad visual como es el hecho no poder ver, y a su vez una minusvalía al tener mayores dificultades para acceder al mercado laboral o afectivo -esta sería la dimensión social-.
Bajo esta clasificación, no toda deficiencia conlleva una discapacidad ni, por tanto, una minusvalía, hecho en el que inciden las medidas compensatorias y adaptativas de orden social que encaminadas a reducir la situación desventajosa. Esta clasificación permite aclarar cómo una deficiencia puede provocar una ausencia de capacidad en una actividad o situación determinada y no necesariamente en todas. Era una forma de atajar los procesos de exclusión y marginación social que le sobrevenían a estos colectivos, visibilizando la responsabilidad de los campos político, social y familiar. De ahí que existiera el matiz de personas en situación de discapacidad para distanciarse del paradigma individual, que históricamente ha lastrado al colectivo.
No obstante, esta conceptualización no ha logrado borrar el estigma social asociado a este tipo de clasificación social. Hablar de discapacidad sigue suponiendo hablar de exclusión social, por el estigma asociado a la “rareza”, que singulariza negativamente la posición del individuo frente a lo valorativo (Anisi et al., 2003, p. 13). La situación de “rareza” vinculada a la discapacidad lleva a una serie de desventajas sociales y laborales que persisten en el tiempo (López y Seco, 2005). El estigmatizado es un ser desacreditado, no posee crédito social, tiene una indeseable diferencia. Los individuos que prescriben y ejecutan el alejamiento del estigmatizado se llaman a sí mismos normales, los normales humanos, puesto que esos otros, los no normales, no son completamente humanos (Goffman, 1980).
Por ello, desde 2005 el Foro de Vida Independiente viene adelantando esfuerzos por distanciarse de la clasificación binaria: normal/anormal precedente (Romañach y Lobato, 2005).
Primero, destacan la violencia ejercida en toda clasificación, por la arbitrariedad que ella supone. Por ejemplo, si la gran mayoría de las personas no pudieran ver, posiblemente lo normal sería no tener vista, y lo anormal tenerla. Todos los dispositivos sociales y tecnológicos estarían orientados a normalizar esta situación. Posiblemente los ordenadores no tendrían pantalla, ni habría televisión y se desarrollarían otros dispositivos a la par que otros sentidos ganarían presencia social (el olfato, el tacto o el gusto, por ejemplo).
Segundo, todos los hombres y mujeres funcionan de manera diversa, poseen funcionalidades diversas. Por ejemplo, me dirijo al supermercado ayudado con una silla o con mis propias piernas o con una prótesis. La función es la misma: transportarnos, pero diversa. “La diversidad funcional se ajusta a una realidad en que la persona funciona de manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad. Este término considera la diferencia del individuo y la falta de respeto de las mayorías, que en sus procesos constructivos sociales y de entorno, no tienen en cuenta esa diversidad funcional” (Romañach y Lobato, 2005:325)
Tercero, proponen una nueva clasificación social: hombres y mujeres con diversidad funcional. Diversidad entendida como riqueza, no como déficit, como “rareza”.
Cuarto, resaltan las diferencias porque es una realidad, pero lo hacen en positivo. Destacan con orgullo la diferencia a la vez que encuentran en la diferencia su dignidad como personas.
Quinto, lo que une al colectivo no es su diversidad interna, sino la discriminación social que diariamente sufren tanto mujeres como hombres por su específica diversidad funcional.
Sexto, la solución a la discriminación y exclusión social pasa por dar respuesta de manera diversa y específica a cada colectivo: diversidad funcional visual, diversidad funcional auditiva, diversidad funcional física, diversidad funcional orgánica, diversidad funcional mental, diversidad funcional intelectual, entre otras.
Algunas asociaciones que luchan por la inclusión social de estos colectivos se niegan a asumir esta nueva clasificación porque opaca la diferencia con el resto de personas. No colocar el acento en la discapacidad supone no visibilizar de manera suficiente los procesos de marginación y exclusión de estos colectivos y en esa medida desdibuja la lucha entorno al despliegue de acciones afirmativas o de discriminación positiva.
Distanciarse de los procesos de normalización que encierran las categorías binarias normal/anormal es una reflexión que hay que adelantar, es una lucha por la deconstrucción del significante y significado entorno a la discapacidad que se presenta en los campos social, político y académico.
BIBLIOGRAFÍA
Anisi, D., Fernández, G., García, C., Malo, M., Pita, C. y Torregrosa, R. (2003). Análisis económico de la exclusión social. Madrid: Documentos CES - Consejo Económico y Social.
Goffman, E. (1980). Estigma. La identidad dete- riorada. Buenos Aires: Amorrortu.
López Pino, C.M. y Seco Martín, E. (2005). Discapacidad y empleo en España: su visibilidad, Innovar 15 (26 ), 59-72.
Romañach, J. y Lobato, J. Diversidad funcional: nuevo término sobre la lucha por la dignidad del ser humano. Comunicación y discapacidades.
martes, 20 de julio de 2021
RACIMOS DE DERECHOS EN ELINOR OSTROM
Hoy continuaremos con el uso de los bienes en común
propuesta por la corriente liderada por Elinor Ostrom, quien durante más de medio siglo, abanderó, junto con otros grupos de investigación, la propuesta de la gobernanza de “bienes comunes”,
Un recurso de uso común puede ser poseído y manejado como propiedad gubernamental, privada, comunal, o no ser poseído por nadie. Schlager y Ostrom (1992) retoman los trabajos de Commons [1924, 1968), vinculados a la conceptualización de “racimos” de derechos. A través del meta-análisis de los estudios de caso identificaron cinco formas de derechos de propiedad que los usuarios de un recurso pueden acumular: 1. Acceso: el derecho a entrar en una propiedad específica; 2. Cosecha: el derecho de cosechar productos determinados de un recurso; 3. Manejo: el derecho de transformar el recurso y regular los patrones internos de uso; 4. Exclusión: el derecho a decidir quiénes tienen derechos de acceso, uso o manejo; y 5. Alienación: el derecho a alquilar o vender cualquiera de los anteriores derechos. Actualmente, el de derechos como racimos es un concepto ampliamente aceptado (Ostrom, 2014: 31).
Resultado de sus múltiples investigaciones, la autora identifica un conjunto de principios para alcanzar una buena gobernanza de los recursos de uso en común:
1. Establecer límites entre los usuarios legítimos y los no usuarios.
2. Delimitar los recursos de uso en común respecto a otros sistemas socioecológicos mayores.
3. Considerar las condiciones locales: las reglas de apropiación y provisión deben ser congruentes con las condiciones sociales y ambientales locales.
4. Establecer arreglos de elección colectiva: propender por la participación de la mayoría de los individuos afectados por el régimen de regulación de un recurso.
5. Instituir sistemas de monitoreo a todo nivel de forma participativa.
6. Establecer sanciones graduadas: las sanciones al incumplimiento de las reglas empiezan siendo bajas, pero se tornan más fuertes ante el incumplimiento repetitivo de la regla.
7. Instituir mecanismos de resolución de conflictos.
8. Propender por la institucionalización de los derechos: los derechos de los usuarios locales para elaborar sus propias reglas deben ser reconocidos por instancias superiores de gobierno.
9. Configurar empresas anidadas: en el evento de grandes recursos comunes, éstos deben ser organizados y gestionados en varios niveles, considerando la participación de las comunidades bases locales.
Los estudios mostraron que muchas predicciones de la teoría convencional de la acción colectiva no se sostienen. La cooperación es más elevada que la predicha; la comunicación, las charlas breves aumentan la cooperación a la vez que los sujetos establecen reglas sancionadoras para los no cooperadores. No obstante, los experimentos muestran también diversidad motivacional en relación con las decisiones sobre el nivel de cosecha y contribución y sobre la aplicación de las sanciones. Por ejemplo, un estudio en Colombia arrojó que los sujetos aumentaban sus niveles de extracción de recursos en relación con los resultados obtenidos cuando se permitía comunicación “cara a cara” y no se imponía ninguna sanción.
Para el caso de Nepal, los sistemas manejados por los campesinos presentaron mayor posibilidad de cultivar más arroz, distribuir agua de manera más equitativa y dar mayor mantenimiento a sus sistemas de irrigación que los sistemas gubernamentales. Manteniendo constantes las variables relevantes, encontraron que mientras el desempeño de los sistemas de irrigación de los campesinos era variable, pocos de ellos se desempeñaban tan mal como los sistemas del gobierno.
Otras de las grandes conclusiones de los estudios es la importancia de la construcción de relaciones de confianza. No se trata simplemente de que los individuos adopten normas, sino también de la estructura de la situación, que genera información sobre las conductas probables de los otros como personas confiables que actúan con base en reciprocidad, que pueden asumir los costos que les corresponden en la superación de un dilema. En algunos contextos, es posible ir más allá del supuesto de los individuos impotentes para superar situaciones de dilemas sociales (Ostrom, 2014:49).
En conclusión, considerar la participación de las comunidades en los procesos de uso de bienes comunes es una apuesta en positivo como mecanismo de gobernanza, especialmente cuando los estados no apuestan de manera decidida por una política de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de garantía de derechos a la ciudadanía. Desde las comunidades emergen formas de vida y de gestión alternativas a las propuestas del estado, distantes de la lógica neoliberal propia de la racionalidad dominante. La gobernanza comunitaria no es sinónimo de ineficacia, tal como lo demuestran los múltiples estudios de Ostrom.
BIBLIOGRAFÍA
Commons, John R. ([1924] 1968). Legal Foundations of Capitalism. Madison: University of Wisconsin Press.
Ostrom, Elinor, 2014. Más allá de los mercados y los Estados: gobernanza policéntrica (conferencia). Revista Mexicana de Sociología 76, núm. especial (septiembre, 2014): 15-70.
Schlager, Edella, y Elinor Ostrom (1992). “Property-rights regimes and natural resources: a conceptual analysis”. Land Economics 68 (3): 249-262.
propuesta por la corriente liderada por Elinor Ostrom, quien durante más de medio siglo, abanderó, junto con otros grupos de investigación, la propuesta de la gobernanza de “bienes comunes”,
Un recurso de uso común puede ser poseído y manejado como propiedad gubernamental, privada, comunal, o no ser poseído por nadie. Schlager y Ostrom (1992) retoman los trabajos de Commons [1924, 1968), vinculados a la conceptualización de “racimos” de derechos. A través del meta-análisis de los estudios de caso identificaron cinco formas de derechos de propiedad que los usuarios de un recurso pueden acumular: 1. Acceso: el derecho a entrar en una propiedad específica; 2. Cosecha: el derecho de cosechar productos determinados de un recurso; 3. Manejo: el derecho de transformar el recurso y regular los patrones internos de uso; 4. Exclusión: el derecho a decidir quiénes tienen derechos de acceso, uso o manejo; y 5. Alienación: el derecho a alquilar o vender cualquiera de los anteriores derechos. Actualmente, el de derechos como racimos es un concepto ampliamente aceptado (Ostrom, 2014: 31).
Resultado de sus múltiples investigaciones, la autora identifica un conjunto de principios para alcanzar una buena gobernanza de los recursos de uso en común:
1. Establecer límites entre los usuarios legítimos y los no usuarios.
2. Delimitar los recursos de uso en común respecto a otros sistemas socioecológicos mayores.
3. Considerar las condiciones locales: las reglas de apropiación y provisión deben ser congruentes con las condiciones sociales y ambientales locales.
4. Establecer arreglos de elección colectiva: propender por la participación de la mayoría de los individuos afectados por el régimen de regulación de un recurso.
5. Instituir sistemas de monitoreo a todo nivel de forma participativa.
6. Establecer sanciones graduadas: las sanciones al incumplimiento de las reglas empiezan siendo bajas, pero se tornan más fuertes ante el incumplimiento repetitivo de la regla.
7. Instituir mecanismos de resolución de conflictos.
8. Propender por la institucionalización de los derechos: los derechos de los usuarios locales para elaborar sus propias reglas deben ser reconocidos por instancias superiores de gobierno.
9. Configurar empresas anidadas: en el evento de grandes recursos comunes, éstos deben ser organizados y gestionados en varios niveles, considerando la participación de las comunidades bases locales.
Los estudios mostraron que muchas predicciones de la teoría convencional de la acción colectiva no se sostienen. La cooperación es más elevada que la predicha; la comunicación, las charlas breves aumentan la cooperación a la vez que los sujetos establecen reglas sancionadoras para los no cooperadores. No obstante, los experimentos muestran también diversidad motivacional en relación con las decisiones sobre el nivel de cosecha y contribución y sobre la aplicación de las sanciones. Por ejemplo, un estudio en Colombia arrojó que los sujetos aumentaban sus niveles de extracción de recursos en relación con los resultados obtenidos cuando se permitía comunicación “cara a cara” y no se imponía ninguna sanción.
Para el caso de Nepal, los sistemas manejados por los campesinos presentaron mayor posibilidad de cultivar más arroz, distribuir agua de manera más equitativa y dar mayor mantenimiento a sus sistemas de irrigación que los sistemas gubernamentales. Manteniendo constantes las variables relevantes, encontraron que mientras el desempeño de los sistemas de irrigación de los campesinos era variable, pocos de ellos se desempeñaban tan mal como los sistemas del gobierno.
Otras de las grandes conclusiones de los estudios es la importancia de la construcción de relaciones de confianza. No se trata simplemente de que los individuos adopten normas, sino también de la estructura de la situación, que genera información sobre las conductas probables de los otros como personas confiables que actúan con base en reciprocidad, que pueden asumir los costos que les corresponden en la superación de un dilema. En algunos contextos, es posible ir más allá del supuesto de los individuos impotentes para superar situaciones de dilemas sociales (Ostrom, 2014:49).
En conclusión, considerar la participación de las comunidades en los procesos de uso de bienes comunes es una apuesta en positivo como mecanismo de gobernanza, especialmente cuando los estados no apuestan de manera decidida por una política de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de garantía de derechos a la ciudadanía. Desde las comunidades emergen formas de vida y de gestión alternativas a las propuestas del estado, distantes de la lógica neoliberal propia de la racionalidad dominante. La gobernanza comunitaria no es sinónimo de ineficacia, tal como lo demuestran los múltiples estudios de Ostrom.
BIBLIOGRAFÍA
Commons, John R. ([1924] 1968). Legal Foundations of Capitalism. Madison: University of Wisconsin Press.
Ostrom, Elinor, 2014. Más allá de los mercados y los Estados: gobernanza policéntrica (conferencia). Revista Mexicana de Sociología 76, núm. especial (septiembre, 2014): 15-70.
Schlager, Edella, y Elinor Ostrom (1992). “Property-rights regimes and natural resources: a conceptual analysis”. Land Economics 68 (3): 249-262.
miércoles, 21 de abril de 2021
IDENTIDAD: ANTIESENCIALISMO ANALÍTICO
Retomando a Henry Hale (2004), Sobczyk, Soriano-
Miras y Caballero-Calvo (2020) analizan el concepto de identidad desde una perspectiva multidimensional. Si bien la raíz latina del concepto de identidad significa “lo mismo”, transmitiendo la idea de igualdad; los estudios lo abordan desde la esfera personal –atributos personales- y la grupal, asociada a la pertenencia a grupos.
Por su parte, Durkheim remite la identidad a la “conciencia colectiva”; mientras Weber lo hace con la “conciencia de comunidad”.
Sobczyk et al. definen la identidad personal como:
Categorías identitarias vinculadas, entre otras, con la edad, el género, la profesión, la religión o la nacionalidad. La inclusión de los individuos en una categoría se traduce en la exclusión de otros, asociándose con frecuencia con la distribución desigual de recursos económicos, prestigio social o un diferenciado acceso al poder.
Retomando a Goffman (2001) señalan que la identidad puede ser profundamente situacional, en la medida en que las categorías identitarias se asocian con expectativas en cuanto a la conducta. En la cotidianidad frecuentemente actuamos, muchas veces de manera improvisada, intentando ajustarnos al imaginario asociado a nuestras diversas pertenencias.
Las categorías identitarias colectivas, es decir, aquellas que sirven para crear la idea del grupo, pueden ser construidas internamente y externamente. Por ejemplo, describen el caso del genocidio de Ruanda de 1994, que se apoyó sobre la construcción, desde el poder, de una diferenciación étnica, cuando las fronteras sociales anteriores eran, sobre todo, regionales y sociales.
Destacan la necesidad de abordar la esfera del poder para comprender cómo emergen categorías identitarias colectivas sobre la base de la construcción de fronteras sociales, por ello habría que indagar “quién hace” y “quién padece” las categorías identitarias existentes (Olmos, 2009).
Los procesos de categorización, muchos de ellos binarios, están vinculados estrechamente con las desigualdades sociales. La atribución de juicios de valor en torno a la diferencia se cristalizan en jerarquías. La definición del “otro” como un sujeto con déficit puede servir para legitimar su discriminación y el trato preferencial para los miembros del endogrupo. Los “otros” son un reflejo invertido de “nosotros”, en el sentido de que lo que es bueno en nosotros falta en ellos.
Para distanciarse de un antiesencialismo analítico respecto a la identidad, Sobczyk et al. proponen abordarla en cinco líneas de análisis: 1) diversidad intragrupal; 2) transformaciones de las pautas socio-culturales en el tiempo; 3) la habitual falta de relación entre las etiquetas existentes y la realidad social; 4) el peso de la discriminación en la emergencia de algunos rasgos distintivos; y 5) la excesiva consideración de rasgos culturales por encima de los de índole política y económica.
Hoy por hoy urge reflexionar sobre la identidad, no desde una perspectiva esencialista, pero tampoco deconstruyéndola en su totalidad, es decir, negando su existencia. Las identidades, y con ellas los nacionalismos, están siendo alimentadas desde el campo político, desde las esferas de poder, para legitimar la exclusión del otro, para reforzar el origen común, las mismas ideas, pero sobre todo la existencia de un enemigo común. Además, las categorías binarias construidas y legalizadas desde los ámbitos gubernamentales soportan estos discursos: masculino/femenino; nacional/extranjero; regular/irregular, cuando no ilegales; terroristas, etc. Es necesario pensar las identidades desde una perspectiva multidimensional en la medida en que la vida cotidiana de los sujetos discurre en una diversidad de redes sociales, que los sitúan en contextos diversos de interacción, aprendizaje, reflexión, reafirmación pero también de cambio.
BIBLIOGRAFÍA
Goffman, E.. La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu, 2001.
Hale, H. Explaining ethnicity. Comparative Political Studies, v. 37, n. 4, p. 458-485, 2004.
Olmos, A. La población inmigrante extranjera y la construcción de la diferencia: discursos de alteridad en el sistema educativo andaluz. Granada: Universidad de Granada, 2009.
Sobczyk, R., Soriano-Miras, R. y Caballero-Calvo, A. 2020. Procesos de identificación y construcción: desafíos del antiesencialismo analítico. Sociologías, Porto Alegre, año 22, n. 54, mayo-agosto, pág. 202-229.
Miras y Caballero-Calvo (2020) analizan el concepto de identidad desde una perspectiva multidimensional. Si bien la raíz latina del concepto de identidad significa “lo mismo”, transmitiendo la idea de igualdad; los estudios lo abordan desde la esfera personal –atributos personales- y la grupal, asociada a la pertenencia a grupos.
Por su parte, Durkheim remite la identidad a la “conciencia colectiva”; mientras Weber lo hace con la “conciencia de comunidad”.
Sobczyk et al. definen la identidad personal como:
El conjunto de puntos de referencia vinculados entre sí, construidos socialmente y cambiantes en cuanto a su significado y relevancia, que sirven para la auto-definición personal, estableciendo una relación entre el individuo y las demás personas y orientando potencialmente el comportamiento. En cada momento dado la identidad está formada por puntos de referencia de baja y de alta relevancia social (2020: 205).En este sentido se distancian de posiciones esencialistas que abordan la identidad como marcas indelebles tatuadas en los sujetos, que los proveen de atributos imborrables, las cuales se traducen en formas de ser, actuar, valorar e interpretar el mundo, sin considerar la esfera situacional, la trayectoria vital, ni los recursos de poder, por ejemplo.
Categorías identitarias vinculadas, entre otras, con la edad, el género, la profesión, la religión o la nacionalidad. La inclusión de los individuos en una categoría se traduce en la exclusión de otros, asociándose con frecuencia con la distribución desigual de recursos económicos, prestigio social o un diferenciado acceso al poder.
Retomando a Goffman (2001) señalan que la identidad puede ser profundamente situacional, en la medida en que las categorías identitarias se asocian con expectativas en cuanto a la conducta. En la cotidianidad frecuentemente actuamos, muchas veces de manera improvisada, intentando ajustarnos al imaginario asociado a nuestras diversas pertenencias.
Las categorías identitarias colectivas, es decir, aquellas que sirven para crear la idea del grupo, pueden ser construidas internamente y externamente. Por ejemplo, describen el caso del genocidio de Ruanda de 1994, que se apoyó sobre la construcción, desde el poder, de una diferenciación étnica, cuando las fronteras sociales anteriores eran, sobre todo, regionales y sociales.
Destacan la necesidad de abordar la esfera del poder para comprender cómo emergen categorías identitarias colectivas sobre la base de la construcción de fronteras sociales, por ello habría que indagar “quién hace” y “quién padece” las categorías identitarias existentes (Olmos, 2009).
Los procesos de categorización, muchos de ellos binarios, están vinculados estrechamente con las desigualdades sociales. La atribución de juicios de valor en torno a la diferencia se cristalizan en jerarquías. La definición del “otro” como un sujeto con déficit puede servir para legitimar su discriminación y el trato preferencial para los miembros del endogrupo. Los “otros” son un reflejo invertido de “nosotros”, en el sentido de que lo que es bueno en nosotros falta en ellos.
Para distanciarse de un antiesencialismo analítico respecto a la identidad, Sobczyk et al. proponen abordarla en cinco líneas de análisis: 1) diversidad intragrupal; 2) transformaciones de las pautas socio-culturales en el tiempo; 3) la habitual falta de relación entre las etiquetas existentes y la realidad social; 4) el peso de la discriminación en la emergencia de algunos rasgos distintivos; y 5) la excesiva consideración de rasgos culturales por encima de los de índole política y económica.
Hoy por hoy urge reflexionar sobre la identidad, no desde una perspectiva esencialista, pero tampoco deconstruyéndola en su totalidad, es decir, negando su existencia. Las identidades, y con ellas los nacionalismos, están siendo alimentadas desde el campo político, desde las esferas de poder, para legitimar la exclusión del otro, para reforzar el origen común, las mismas ideas, pero sobre todo la existencia de un enemigo común. Además, las categorías binarias construidas y legalizadas desde los ámbitos gubernamentales soportan estos discursos: masculino/femenino; nacional/extranjero; regular/irregular, cuando no ilegales; terroristas, etc. Es necesario pensar las identidades desde una perspectiva multidimensional en la medida en que la vida cotidiana de los sujetos discurre en una diversidad de redes sociales, que los sitúan en contextos diversos de interacción, aprendizaje, reflexión, reafirmación pero también de cambio.
BIBLIOGRAFÍA
Goffman, E.. La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu, 2001.
Hale, H. Explaining ethnicity. Comparative Political Studies, v. 37, n. 4, p. 458-485, 2004.
Olmos, A. La población inmigrante extranjera y la construcción de la diferencia: discursos de alteridad en el sistema educativo andaluz. Granada: Universidad de Granada, 2009.
Sobczyk, R., Soriano-Miras, R. y Caballero-Calvo, A. 2020. Procesos de identificación y construcción: desafíos del antiesencialismo analítico. Sociologías, Porto Alegre, año 22, n. 54, mayo-agosto, pág. 202-229.
lunes, 12 de abril de 2021
EFECTOS DE LA FINANCIARIZACIÓN
Retomando el estudio de Massó, Davis y Abalde
(2020), nos detendremos en los efectos de la financiarización en los sistemas de protección social, en las finanzas públicas y en las subjetividades.
La financiarización en el ámbito de la política pública ha tenido su expresión en los sistemas de protección social (por ejemplo salud, educación o pensiones) y en las organizaciones que sustentan estos servicios, tales como universidades y hospitales. Servicios que antes estaban desvinculados de la provisión de los mercados, son traducidos a la lógica de los activos de inversión y rentabilidad.
En términos de los autores, la desregulación entendida como “re-regulación intencionada” supuso políticas de privatización, externalización de actividades, beneficios fiscales para titulares de pensiones privadas y esquemas de préstamos para estudiantes, entre otras. Todo ello soportado sobre discursos sobre la gobernanza como es la teoría de la Nueva Gestión Pública (Spicer, 2007), que posiciona el ámbito de lo privado como el espacio de eficiencia y rendimiento. En este sentido, la financiarización ha supuesto un conjunto de valores hegemónicos avalados no sólo desde el campo económico o mediático sino académico.
Igualmente, la financiarización ha contribuido a redefinir las finanzas públicas. La creciente acumulación de deuda pública, traducida en el “estado de la deuda”, expresa el aumento progresivo de ésta desde la década de 1980 en las democracias capitalistas ricas. El desarrollo de los mercados de deuda pública y de los instrumentos de deuda buscando liquidez ha sido la estrategia de los estados para financiar el déficit público, apoyados en políticas de desregulación e innovación financiera. La crisis de la deuda pública de países como Portugal, Italia, Grecia y España, es atribuible principalmente a la estructura institucional y tecnológica de estos mercados, lo que permitió a los inversores especular con diferentes tipos de riesgos soberanos (Massó, 2020: 7).
Por último, resultado de la creciente expansión de las finanzas de mercados y de mayor presencia de intermediarios financieros -entidades no bancarias-, la financiarización se presenta como una oportunidad de negocio para los individuos, que abarca aspectos de bienes y servicios cotidianos, consumo, vivienda, pensiones y seguros.
Mediáticamente se anima a los sujetos a internalizar un discurso que posiciona la financiarización como una oportunidad para el consumo y acceso al estatus de inversor y propietario de activos. Las pensiones se convierten en una inversión y la compra directa suele ser penalizada si no no va atada a un crédito con una financiera, a un seguro y a una serie de servicios postventa, como es el caso de la compra de un vehículo o una vivienda.
El riesgo es presentado como una oportunidad para acceder a los mercados financieros, es el medio para hacer frente a futuros de vulnerabilidad ante una posible enfermedad, desempleo duradero o falta de fondos para la jubilación. Promovido también por las políticas sociales y públicas que transfieren la responsabilidad de la provisión de la protección social del Estado a los individuos, en lo que Martín (2002) denomina “financiarización de la vida cotidiana”.
BIBLIOGRAFÍA
Martin, R. (2002) Financialization of daily life. Philadelphia: Temple University Press.
(2020), nos detendremos en los efectos de la financiarización en los sistemas de protección social, en las finanzas públicas y en las subjetividades.
La financiarización en el ámbito de la política pública ha tenido su expresión en los sistemas de protección social (por ejemplo salud, educación o pensiones) y en las organizaciones que sustentan estos servicios, tales como universidades y hospitales. Servicios que antes estaban desvinculados de la provisión de los mercados, son traducidos a la lógica de los activos de inversión y rentabilidad.
En términos de los autores, la desregulación entendida como “re-regulación intencionada” supuso políticas de privatización, externalización de actividades, beneficios fiscales para titulares de pensiones privadas y esquemas de préstamos para estudiantes, entre otras. Todo ello soportado sobre discursos sobre la gobernanza como es la teoría de la Nueva Gestión Pública (Spicer, 2007), que posiciona el ámbito de lo privado como el espacio de eficiencia y rendimiento. En este sentido, la financiarización ha supuesto un conjunto de valores hegemónicos avalados no sólo desde el campo económico o mediático sino académico.
Igualmente, la financiarización ha contribuido a redefinir las finanzas públicas. La creciente acumulación de deuda pública, traducida en el “estado de la deuda”, expresa el aumento progresivo de ésta desde la década de 1980 en las democracias capitalistas ricas. El desarrollo de los mercados de deuda pública y de los instrumentos de deuda buscando liquidez ha sido la estrategia de los estados para financiar el déficit público, apoyados en políticas de desregulación e innovación financiera. La crisis de la deuda pública de países como Portugal, Italia, Grecia y España, es atribuible principalmente a la estructura institucional y tecnológica de estos mercados, lo que permitió a los inversores especular con diferentes tipos de riesgos soberanos (Massó, 2020: 7).
Por último, resultado de la creciente expansión de las finanzas de mercados y de mayor presencia de intermediarios financieros -entidades no bancarias-, la financiarización se presenta como una oportunidad de negocio para los individuos, que abarca aspectos de bienes y servicios cotidianos, consumo, vivienda, pensiones y seguros.
Mediáticamente se anima a los sujetos a internalizar un discurso que posiciona la financiarización como una oportunidad para el consumo y acceso al estatus de inversor y propietario de activos. Las pensiones se convierten en una inversión y la compra directa suele ser penalizada si no no va atada a un crédito con una financiera, a un seguro y a una serie de servicios postventa, como es el caso de la compra de un vehículo o una vivienda.
El riesgo es presentado como una oportunidad para acceder a los mercados financieros, es el medio para hacer frente a futuros de vulnerabilidad ante una posible enfermedad, desempleo duradero o falta de fondos para la jubilación. Promovido también por las políticas sociales y públicas que transfieren la responsabilidad de la provisión de la protección social del Estado a los individuos, en lo que Martín (2002) denomina “financiarización de la vida cotidiana”.
BIBLIOGRAFÍA
Martin, R. (2002) Financialization of daily life. Philadelphia: Temple University Press.
Massó, M., M. Davis and N. Abalde. (2020) “The problematic conceptualization of financialisation: differentiating causes, consequences and socio economic actors’ financialised behaviour”. Revista Internacional de Sociología 78(4):e169. https://doi.org/10.3989/ris.2020.78.4.m20.001
Spicer, M. (2007) “Politics and the Limits of a Science of Governance: some reflections on the thought of Bernard Crick”. Public Administration Review. 67(4):768-779.
Spicer, M. (2007) “Politics and the Limits of a Science of Governance: some reflections on the thought of Bernard Crick”. Public Administration Review. 67(4):768-779.
lunes, 5 de abril de 2021
¿QUÉ ES FINANCIARIZACIÓN?
La crisis económica 2007/08 evidenció el poder creciente de los actores financieros, los mercados y los valores en los campos político, económico y social, en un proceso que se había denominado financiarización. Massó, Davis y Abalde (2020) realizan un estudio minucioso sobre el estado del arte de este fenómeno y señalan que esta tendencia expresa un cambio estructural e in-completo de las economías contemporáneas. No es una fase de transición sino un modelo de hegemonía de “hombres adinerados”, que ejercen autoridad cultural, económica y política sobre los miembros de la sociedad a través de la praxis del dominio lingüístico. Un modelo que redefine permanentemente los vínculos, la forma como las instituciones políticas asumen la cosa pública, las empresas la inversión y el riesgo y los sujetos la forma de acceder al consumo y al ahorro.
Según los autores, la financiarización ha sido posible por múltiples causas tales como:
BIBLIOGRAFÍA
Massó, M., M. Davis and N. Abalde. 2020. “The problematic conceptualization of financialisation: differentiating causes, consequences and socio economic actors’ financialised behaviour”. Revista Internacional de Sociología 78(4):e169. https://doi.org/10.3989/ris.2020.78.4.m20.001
Según los autores, la financiarización ha sido posible por múltiples causas tales como:
- Desde el campo político a la aplicación del poder regulador para la creación de mercados más libres y competitivos. Massó et al argumentan que es más exacto entender desregulación como re-regulación intencionada. Lo cual posibilitó nuevas reglas del juego y la aparición de nuevos actores (intermediarios financieros, inversores institucionales, etc.).
- Desde campo tecnológico, el proceso de innovación financiera, entendido como la creación de nuevos productos financieros y mecanismos de intercambio, producto de la combinación de desregulación y emprendimiento de actividades en espacios financieros alternativos (Langley, 2016). Todo ello posibilitado por la aplicación de matemáticas avanzadas, análisis de datos y técnicas probabilísticas.
- El surgimiento de nuevos modelos de propiedad y gobierno corporativo (separación de la propiedad del control de las empresas).
- El eufemismo de la liquidez. Ésta entendida como el proceso en que se crea el valor monetario de un activo financiero, basado en el supuesto de que los activos financieros son perfectamente líquidos e intercambiables, aspecto que no es el caso, pues el dinero pierde su forma líquida en el momento en que se invierte. La ilusión de la liquidez deja atrás la inversión en equipos o maquinaria para procesos productivos, por ejemplo. Este “capital impaciente” ha favorecido la inversión a corto plazo sobre objetivos de desempeño de la empresa a largo plazo.
BIBLIOGRAFÍA
Massó, M., M. Davis and N. Abalde. 2020. “The problematic conceptualization of financialisation: differentiating causes, consequences and socio economic actors’ financialised behaviour”. Revista Internacional de Sociología 78(4):e169. https://doi.org/10.3989/ris.2020.78.4.m20.001
lunes, 9 de noviembre de 2020
¿QUÉ ES VIOLENCIA SIMBÓLICA?
En esta oportunidad quisiéramos referirnos a la violencia simbólica, aquella que transita en la vida social de manera enmascarada, desapercibida, sutil. No es una violencia física, que sería socialmente cuestionada, sino aquella que se esculpe lentamente en los cuerpos y en la subjetividades a través de nuestros hábitos y prácticas, de ahí su manera difusa de percepción y de transformación.
No es menos violenta que la violencia explícita en la medida en que es una forma de retener indefinidamente al otro (Acosta, 2013). Tanto los dominados como los dominantes comparten determinadas formas de percepción y valoración, que se traducen en disposiciones prácticas de adhesión y sumisión, sin pasar por la deliberación y la decisión. Es decir, no son actos de conciencia intencionales, de ahí su invisibilidad. Por ello, el reto es hacer visible la relación de dominación, existente en todos los espacios en que transitan cotidianamente y socialmente los sujetos.
Bourdieu lo ilustra a través de sus vivencias en el entorno intelectual parisino. Hay que recordar su extracción de familia de provincia y de origen campesino. Violencia vivenciada de forma contundente, casi física, pero sin la capacidad para responder de manera frontal frente a ella, y que se expresaba en cómo él tenía que “reprimir su acento sureño y sus maneras provincianas y algo rústicas en este universo dominado por el culto al estilo “brillante”, al esteticismo radical –también en política- y a la desenvoltura mundana” (Vázquez, García, 2002:22-21).
Como se observa, la particularidad de la violencia simbólica es su capacidad de lograr el consentimiento de aquellos sobre los que se ejerce. Se erige sobre la base del capital simbólico, que tiene la fuerza de hacer pasar como natural la desigual distribución de capital. Por ello, quienes poseen mayor capital simbólico tienen mayor poder para imponer su visión del mundo, universalizándola e instaurándola como lo “normal”, como lo válido, desacreditando todo aquello que no entre en esa visión o la cuestione.
También se ejerce violencia simbólica con las políticas asimilacionistas en torno a la migración, basadas el desconocimiento de la otredad del diferente, desestimando la posibilidad de aprendizaje y/o enriquecimiento, dando sólo cabida a la reducción del otro a través de su negación y avergonzamiento. En una entrevista realizada a una mujer migrante nos relataba cómo su hija había manifestado que “nunca había pensado que su papá fuese tan feo”. Lo había descubierto con la asimilación de la belleza o estética “blanca”, distante de la indígena, propia de su padre y de ella misma.
Bourdieu devela la violencia en espacios como la escuela y el campo científico, este último como espacio de creación y recreación de verdad, de clasificación de los sujetos. La escuela define quiénes son los inteligentes, los brillantes a través de su autoridad pedagógica; mientras la ciencia ha construido con sus paradigmas las clasificaciones de raza (blanco/negro) o de género (masculino/femenino), y el campo jurídico ha institucionalizado la clasificación entre nacional/migrante, por ejemplo. Detrás de todas estas clasificaciones anida y se alimenta la violencia simbólica, al construir la percepción y apreciación social de sujetos con déficit, cuando no como anormales. Lo grave de ésto es que la clasificación social normaliza, y en esa medida invisibiliza dicha violencia.
Todo este tipo de violencia se nutre de las creencias sociales, de lo que se asume como natural. El proceso de socialización construye estos esquemas de percepción y apreciación, base en que se sustenta la violencia simbólica.
La clasificación social, normalmente binaria, modela sujetos, forja habitus. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de cambio, la cual debe pasar por el contra-adiestramiento de los cuerpos, de las disposiciones, de los habitus. En este sentido, es insuficiente la toma de conciencia. El cambio debe pasar por los sujetos, por su socialización, por el derribo de las “verdades”, de las clasificaciones sociales que han legitimado la dominación y que han esculpido y esculpen cotidianamente los cuerpos y sus subjetividades.
BIBLIOGRAFÍA
Acosta, Lucia, 2013, Violencia simbólica: una estimación crítico-feminista del pensamiento de Pierre Bourdieu. Tesis doctoral, Universidad de la Laguna, España.
Bourdieu, Pierre, 1999, Meditaciones pascalianas. Barcelona, Anagrama, Colección Argumentos, 1999. (Original: Méditations pascaliennes. París, Éditions du Seuil, 1997).
Vázquez García, Francisco, 2002, Pierre Bourdieu. La sociología como crítica de la razón. Barcelona, Montesinos.
domingo, 26 de abril de 2020
EMPODERAMIENTO SOCIAL
 |
| Representación del concepto |
La semana pasada hablamos del capital social comunitario y en una anterior entrada del blog nos referíamos al concepto de empoderamiento. En esta oportunidad queremos volver a reflexionar sobre el empoderamiento social, como resultado de la construcción de capital social comunitario.
El empoderamiento social es un proceso consciente e intencionado cuyo objetivo es la igualación de oportunidades entre los actores sociales. Esto implica la agencia de los colectivos excluidos en la toma de decisiones sobre la base de la construcción de capital social comunitario. Por ello, Durston (2000) pone el acento en los colectivos, y se refiere al empoderamiento como:
“la transformación de sectores sociales excluidos en actores, y de nivelación hacia arriba de actores débiles. El empowerment ha sido definido como el proceso por el cual la autoridad y la habilidad se ganan, se desarrollan, se toman o se facilitan (Staples, 1990)” (Durston, 2000:33).
El énfasis está en el grupo que protagoniza su propio empoderamiento, no en una entidad superior que da poder a otros. Es la antítesis del paternalismo, la esencia de la autogestión, que construye sobre las fuerzas existentes de una persona o grupo social sus capacidades para “potenciarlas”.
En los tiempos que corren -de epidemias globales, de desregulación, de neoliberalismo- urge la construcción de capital social comunitario y de empoderamiento social de los diversos colectivos para reflexionar en qué sociedad queremos vivir, qué sociedad queremos construir, qué sociedad deseamos dejar a las generaciones venideras y, por tanto, qué sociedad es sostenible.
BIBLIOGRAFÍA
Durston, John, 2000 ¿Qué es el capital social comunitario?. Serie Políticas Sociales. Santiago de Chile: Chile.
domingo, 19 de abril de 2020
CAPITAL SOCIAL COMUNITARIO
 |
| Capital social comunitario |
Mientras Bourdieu definió capital social como la red de vínculos útiles, estables y movibles en caso de necesidad; constituidos por la pertenencia a grupos sociales en donde los miembros se conocen y reconocen recíprocamente. El capital social comunitario suele surgir en procesos de lucha que pasan de la esfera individual a colectiva.
Durston (2000) reflexiona sobre este concepto y lo define como un espacio de construcción social que emerge de las acciones de agentes individuales por maximizar su capital social individual. Las instituciones complejas del capital social comunitario (asociaciones, cooperativas, sindicatos, plataformas sociales, etc.) sirven de marco regulatorio del capital social individual; ejerce control social sobre el grupo a través de imposición de normas compartidas por el grupo; crea relaciones de confianza entre los miembros del mismo; proporciona estrategias y formas de resolución de conflictos de forma coordinada; facilita la movilización y gestión de recursos comunitarios; favorece la generación de ámbitos y estructuras de trabajo en equipo; y, en un momento determinado, puede elevar la lucha colectiva al campo político, presionando por el cambio de las reglas del juego.
En este sentido, el poder y la capacidad de lucha individual tienen un efecto multiplicativo en asociación con el capital social comunitario. Éste demanda un esfuerzo y trabajo cuidadoso de acción colectiva a largo plazo. Presupone la illusio en torno a su construcción y efectividad; además de habitus y de prácticas orientadas a su consolidación y fortalecimiento. Por ello requiere el cuidado de relaciones sociales y la inversión de tiempo, aspectos que demandan la participación activa en actos asamblearios y movilizaciones. Es decir, requiere un activismo social.
Mientras el capital social individual es propiedad de quien puede beneficiarse de este; por el contrario, el capital social comunitario no es propiedad de nadie y contribuye al beneficio del grupo (Durston, 2000:22). Posibilita avanzar del campo social al campo político, espacio en donde se establece el derecho a hablar y actuar en nombre de una franja de la sociedad. Es un medio para la inclusión de derechos y para la lucha de aquellos que se desvanecen con los procesos crecientes de desregulación económica y política, lo cual ha supuesto la exclusión de los más frágiles, del otro.
BIBLIOGRAFÍA
Bourdieu, Pierre (1980b): Le capital social – notes provisoires. en: Actes de Recherche en Sciences Sociales No. 31, p. 2-3.
Durston, John, 2000 ¿Qué es el capital socia comunitario?. Serie Políticas Sociales, Cepal, Chile.
domingo, 12 de abril de 2020
LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA REALIDAD

La construcción social de la realidad es una idea fundante de la sociología. Durkheim fue quien más la desarrolló y posteriormente Schutz “sociologiza” los aportes filosóficos de la fenomenología de Husserl y desarrolla su teoría de la importancia de los significados sociales (Ritzer, 1997). A partir de los planteamientos de Schutz, Berger y Luckmann (1998) son quienes más desarrollan el concepto y por ello son una fuente obligada en el tema. Plantean una relación dialéctica entre individuo y sociedad, caracterizada por tres momentos: externalización (la sociedad es un producto de los hombres), objetivación (la sociedad es una realidad objetiva independientemente de la conciencia de los individuos) e internalización (el hombre es un producto de la sociedad).
Esto implica que la criatura humana no se puede considerar un fenómeno de “clase natural”. No sólo está preformada y formada por la cultura en la que nació, sino que cambia la cultura como esta cambia a aquella. Incluso, sus reflexiones sobre el mundo y él ismo están sujetas al horizonte histórico dentro del cual vive y a los prejuicios que él ha incorporado para funcionar en sociedad.
En resumen, la construcción social reemplaza la naturaleza humana por la constitución histórica y social ser humano. En este sentido no se podría partir de una naturaleza violenta, pues carece de naturaleza alguna –de tipo constante, esencial, fijo o determinado-. Más bien, el ser humano es un pedazo comprimido de la historia, abierta al cambio continuo.
Por ello, en tiempos de pandemia es importante reinventar la política, es decir, resolver en qué fundamentamos el vínculo social ¿Lo dejamos a la esfera del intercambio económico? ¿Repensamos la sociedad por fuera de los parámetros de la sociedad de consumo? ¿Luchamos por defender derechos que tanto nos ha costado lograr como los derechos asociados a la intimidad? ¿Nos defendemos del avasallamiento del individuo en pos de la seguridad y la reducción del riesgo?
BIBLIOGRAFÍA
Berger, P. y Luckmann, T. 1968. La construccion social de la realidad. Buenos Aires, Amorrortu.
Ritzer, G. (1997) Teoría Sociológica Contemporánea. Madrid: Mc Graw-Hill
domingo, 5 de abril de 2020
OBJETIVACIÓN Y ANCLAJE DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES
En nuestra anterior entrada, señalamos que las representaciones sociales (RS) suponen dos procesos, uno de objetivación y otro de anclaje.
La objetivación es el proceso de transformación de conceptos abstractos en experiencias concretas. La objetivación permite que lo invisible se torne en perceptible. Según Jodelet (1984, cit. Araya, 2002) ésta implica tres fases:
- la construcción selectiva,
- el esquema figurativo y
- la naturalización.
En cuanto al esquema figurativo, el discurso se estructura y objetiviza en un esquema de pensamiento, sintético, condensado, simple, concreto, formado con imágenes vividas y claras, es decir, las ideas abstractas se convierten en formas icónicas. Una imagen nuclear concentrada, con forma gráfica y coherente que captura la esencia del concepto, teoría o idea que se trate de objetivar.
Mientras la naturalización supone la transformación de un concepto en una imagen, la cual pierde su carácter simbólico arbitrario y se convierte en una realidad con existencia autónoma.
En cuanto al proceso de anclaje, éste permite incorporar lo extraño -lo que crea problemas- en una red de categorías y significaciones, por medio de dos modalidades:
- Inserción del objeto de representación en un marco de referencia conocido y preexistente,
- Instrumentalización social del objeto representado, es decir, inserción de las representaciones en la dinámica social, haciéndolas instrumentos útiles de comunicación y comprensión.
La RS, por un lado, es un proceso porque implica una forma particular de adquirir y comunicar conocimientos. Por otro lado, es un contenido porque brinda una forma particular de conocimiento, que constituye un universo de creencias en el que se distinguen tres dimensiones:
- la actitutud
- la información y
- el campo de representación (Moscovici, 1979:39).
La actitud consiste en una estructura particular de la orientación en la conducta de las personas, cuya función es dinamizar y regular su acción. Es la orientación global positiva o negativa, favorable o desfavorable de una representación.
La información es la organización de los conocimientos que tiene una persona o grupo sobre un objeto o situación social determinada.
El campo de representación se organiza en torno al esquema figurativo o núcleo figurativo que es construido en el proceso de objetivación. Refiere a la ordenación y a la jerarquización de los elementos que configuran el contenido de la RS. Se trata concretamente del tipo de organización interna que adoptan esos elementos cuando quedan integrados en la representación.
La teoría del esquema figurativo tiene importantes implicaciones para el cambio social. En efecto, las actuaciones tendientes a modificar una representación social no tendrán éxito si no se dirigen prioritariamente a la modificación del esquema, puesto que de él depende el significado global de la representación.
En síntesis, según Moscovivi, conocer o establecer una RS implica determinar:
- qué se sabe (información),
- qué se cree
- cómo se interpreta (campo de la representación) y
- qué se hace o cómo se actúa (actitud).
El marco analítico de las RS puede ser útil para reflexionar sobre el cambio social que se está construyendo de manera silenciosa, sin un proceso de reflexividad colectiva que incluya a todas y a todos desde su otredad.
BIBLIOGRAFÍA
Araya Umaña, Sandra (2002). Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión, Cuadernos de Ciencias Sociales Nº127, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede académica, Costa Rica.
Moscovici, S. (1979). El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires, Argentina: Huemul S.A.
domingo, 29 de marzo de 2020
RETOMANDO LAS REPRESENTACIONES SOCIALES
 |
| Representaciones sociales |
En 2015 escribimos una entrada sobre las representaciones sociales. Hoy nuevamente volvemos sobre este concepto, dada su pertinencia actual.
El sentido común es conocimiento social porque está socialmente elaborado. Las representaciones sociales (RS) constituyen sistemas cognitivos integrados por estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Es decir, incluyen contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos.
Se constituyen como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el mundo (Araya, 2002: 12).
Supone un proceso de objetivación y otro de anclaje.
La objetivación se refiere a la transformación de conceptos abstractos extraños en experiencias o materializaciones concretas. Por medio de la objetivación lo invisible se convierte en perceptible.
En cuanto al proceso de anclaje, éste permite incorporar lo extraño en un marco de referencia conocido; y la inserción de las representaciones en la dinámica social.
En la medida que las representaciones sociales tienen implicaciones en las esferas: cognitivas (¿qué se sabe?), de valores (¿qué se cree?), así como de la interpretación y de la acción (¿cómo se actúa?), inquieta investigar sobre las implicaciones –deseadas o no- de la representación social del coronavirus COVID-19 sobre la sociedad, las relaciones familiares e interpersonales y las formas de control social. ¿Este proceso de disciplinamiento social tiene o tendrá efectos sobre cómo nos relacionaremos con el otro? ¿Cuáles serán las nuevas reglas del juego? ¿Cuál es la illusio que nos movilizará para construir sociedad? ¿Hasta dónde estaremos dispuestos a ceder derechos fundamentales como el de la intimidad a cambio de la reducción del riesgo?
BIBLIOGRAFÍA
Araya Umaña, Sandra (2002). Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión, Cuadernos de Ciencias Sociales Nº127, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede académica, Costa Rica.
López, Lillyam (2011). Representaciones sociales del sentido de ser profesor universitario. Revista Educación y Desarrollo Social, vol. 6. No. 2, pp. 84-97.
Moscovici, S. (1979). El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires, Argentina: Huemul S.A.
domingo, 4 de agosto de 2019
NIVELES DE COHESIÓN SOCIAL. CONFIANZA Y POLÍTICA PÚBLICA
En esta entrada articularemos el concepto de confianza con el de cohesión social y política pública, promovido desde el programa de la Unión Europea con América Latina para la cohesión social, EUROsociAL.
Como señala Cecilia Guëmes (2019) el concepto de cohesión social es controvertido y polisémico. En su sentido más simple se refiere al bienestar de los miembros del grupo y a valores compartidos como la confianza y la igualdad de oportunidades en la sociedad. Plantea tres niveles que fundamentan la cohesión:
Los problemas que emergen en torno a la construcción de una identidad compartida remite a los nacionalistas, quienes plantean la necesidad de compartir una cultura nacional; mientras los liberales argumentan el compromiso de compartir algunos principios liberales básicos de justicia; por su parte, los multiculturalistas sugieren el deber de compartir un compromiso en torno al reconocimiento de la diferencia. Los estudios apuntan que tanto el nacionalismo liberal como el conservador están correlacionados negativamente con la confianza y solidaridad, mientras que el multiculturalismo está positivamente relacionado. La idea no es que todos piensen igual sino considerar que todas las maneras de pensar –en tanto se fundamenten en principios compartidos de respeto a los derechos humanos- sean toleradas en la comunidad, es precisamente ese respeto a la diferencia lo que construye comunidad (Guëmes, 2019:14).
En este sentido, las llamadas a la homogeneidad y al comunitarismo miran hacia el pasado y, como señala la autora, son reaccionarias; pues parten de desconocer que la cohesión en que se basa el mundo moderno no depende de las similitudes sino de una serie de normas entendidas y aceptadas por todos, es decir, compartidas.
Por ello, la construcción de espacios entre desiguales en el marco de eficiencia estatal son
importantes porque posibilitan: “a) disipar prejuicios y perder el miedo al diferente; b) que los más aventajados ganen capacidad empática respecto de los que menos tienen, reforzando sentimientos de obligación moral y solidaridad hacia ellos; c) que los sujetos pertenecientes a las clases sociales más bajas generen redes de capital social útiles a futuro que les permitan trascender ciertos guetos sociales y culturales aumentando sus posibilidades de ascenso y mejora social (Bourdieu, 2001; Portes y Landolt, 2000, citado por Guëmes, 2019:15 ).
Por ello, las políticas públicas juegan un papel esencial en: 1) la construcción de identidades, de representaciones sociales y de relatos que den sentido a lo colectivo; 2) la revalorización y el fortalecimiento de los espacios públicos como espacios para construir la “cotidianidad”, reduciendo la segmentación y la segregación; 3) la desmercantilización de los derechos, su universalidad como generador de conciencia de las vulnerabilidades sociales, importante para construir la confianza social y a solidaridad, es decir, para generar cohesión social.
BIBLIOGRAFÍA
Cecilia Güemes (2019) Marco conceptual: confianza y cohesión social. En: Eurosocial, Encuentros de COHESIÓN SOCIAL. Tejiendo confianza para la cohesión social: una mirada a la confianza en América Latina. HERRAMIENTAS EUROSOCIAL, Nº 07/2019.
Como señala Cecilia Guëmes (2019) el concepto de cohesión social es controvertido y polisémico. En su sentido más simple se refiere al bienestar de los miembros del grupo y a valores compartidos como la confianza y la igualdad de oportunidades en la sociedad. Plantea tres niveles que fundamentan la cohesión:
a. Nivel individual o personal (comunicación íntima cara a cara de los individuos, sentido de pertenencia).
b. Nivel de la comunidad (lealtades compartidas, apoyo moral mutuo, el entorno social, solidaridad recíprocas, valores compartidos, objetivos comunes, etc.); (inclusión, reconocimiento, etc.).
c. Nivel institucional (falta de conflicto social, satisfacción con la vida, comportamiento social, confianza y multiculturalidad, reducción de las desigualdades y exclusión) (Fonseca et. al 2019, citado por Guëmes, 2019:13).
Los problemas que emergen en torno a la construcción de una identidad compartida remite a los nacionalistas, quienes plantean la necesidad de compartir una cultura nacional; mientras los liberales argumentan el compromiso de compartir algunos principios liberales básicos de justicia; por su parte, los multiculturalistas sugieren el deber de compartir un compromiso en torno al reconocimiento de la diferencia. Los estudios apuntan que tanto el nacionalismo liberal como el conservador están correlacionados negativamente con la confianza y solidaridad, mientras que el multiculturalismo está positivamente relacionado. La idea no es que todos piensen igual sino considerar que todas las maneras de pensar –en tanto se fundamenten en principios compartidos de respeto a los derechos humanos- sean toleradas en la comunidad, es precisamente ese respeto a la diferencia lo que construye comunidad (Guëmes, 2019:14).
En este sentido, las llamadas a la homogeneidad y al comunitarismo miran hacia el pasado y, como señala la autora, son reaccionarias; pues parten de desconocer que la cohesión en que se basa el mundo moderno no depende de las similitudes sino de una serie de normas entendidas y aceptadas por todos, es decir, compartidas.
Por ello, la construcción de espacios entre desiguales en el marco de eficiencia estatal son
 |
| Cohesión multicultural |
Por ello, las políticas públicas juegan un papel esencial en: 1) la construcción de identidades, de representaciones sociales y de relatos que den sentido a lo colectivo; 2) la revalorización y el fortalecimiento de los espacios públicos como espacios para construir la “cotidianidad”, reduciendo la segmentación y la segregación; 3) la desmercantilización de los derechos, su universalidad como generador de conciencia de las vulnerabilidades sociales, importante para construir la confianza social y a solidaridad, es decir, para generar cohesión social.
BIBLIOGRAFÍA
domingo, 28 de julio de 2019
CONFIANZA Y COHESIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO
 |
Considerar la construcción social de la confianza como elemento básico para la cohesión social, supone enfatizar no sólo en las dimensiones objetivas -centradas en el cierre de vergonzosas desigualdades socioeconómicas, así como en el acceso a derechos- sino en aspectos subjetivos.
Cecilia Güemes (2019) destaca cómo en sociedades complejas y con alta incertidumbre, la confianza:
“es una necesidad pre-funcional de las relaciones sociales en tanto se configura como una apuesta que generaliza las expectativas de comportamiento reemplazando la insuficiente información por una seguridad internamente generalizada. La confianza es una combinación de conocimiento e ignorancia, una indiferencia cuidadosa, una relación social que se da dentro de un marco de interacción que ofrece seguridad y amplía las posibilidades de acción en el presente orientándose también hacia el futuro (Luhmann, 1996, citado por Güemes, 2019: 10).
En sociedades como las latinoamericanas, caracterizadas por una baja credibilidad de las instituciones, por la existencia de una corrupción estructural del campo político articulado al económico, por una débil cultura de la legalidad, cuya opción social no es confiar, sino desconfiar. Situación que dificulta las interacciones y los acuerdos políticos y sociales.
Por ello se hace indispensable abordar la gobernanza desde el marco de la confianza en pos de la construcción de la cohesión social. Güemes plantea que la confianza es vivenciada como una experiencia no individual sino intersubjetiva, que transcurre bajo dinámicas estructurales, institucionales e imaginarios o representaciones sociales que forjan dichas relaciones.
Para su análisis plantea tres dimensiones: primero, la confianza se fundamenta en una base racional sustentada en información, en hechos sociales, que permite interpretar la realidad del entorno. Segundo, posee una dimensión afectiva, soportada en emociones y sentires, más o menos conscientes que influyen decisivamente en la decisión de suspender la duda respecto al otro y actuar “como si” fuera digno de confianza. Finalmente, está la dimensión sociológica-rutinaria construida sobre la opinión del otro, de los otros, sostenida en la ficción y la expectativa de que todos los otros se comportarán de modo adecuado, respetando las reglas del juego, los acuerdos (Güemes, 2019:11).
Los estudios muestran que procesos crecientes de desmercantilización de la fuerza de trabajo, asociados a derechos y prestaciones sociales universales tienen un efecto positivo en la construcción de la confianza, tanto en términos objetivos como emotivos. Igualmente, la existencia de instituciones estatales creíbles que sancionen a los potenciales jugadores oportunistas, son la base objetiva para reducir la sensación de injusticia, impunidad e impotencia generalizada que puede desencadenar en el resentimiento y falta de credibilidad en las reglas del juego.
Pero la construcción de relaciones de confianza no se fundamenta solo en hechos objetivos, sino en las representaciones sociales, es decir, en la información que tenemos sobre el otro, construida a través de los campos mediático, político, educativo y social. Por ello, es primordial la construcción de relatos sociales que den sentido a lo colectivo, a la idea de nosotros para generar confianza. Relatos basados en las relaciones de reciprocidad: “Si se percibe que los otros actúan como si también confiaran en uno, esto es: si me siento depositario de confianza, también confío” (Güemes, 2019:12).
Existe la necesidad de un relato que de sentido a lo colectivo, a la idea de un nosotros para generar confianza.
Como veremos en la próxima entrada, la confianza se constituye hoy por hoy en práctica fundamental para la construcción de cohesión social, fundamento de la política pública y de la gobernanza.
BIBLIOGRAFÍA
Güemes, Cecilia (2019), Marco conceptual: confianza y cohesión social. En: Eurosocial, Encuentros de Cohesión Social. Tejiendo confianza para la cohesión social: una mirada a la confianza en América Latina . Herramientas Eurosocial, Nº 07/2019.
Luhmann, Niklas (1996). Confianza. Barcelona: Anthropos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)